Archivo de la categoría ‘Reflexiones varias’
Estudiar Geología, ¿sí o no?
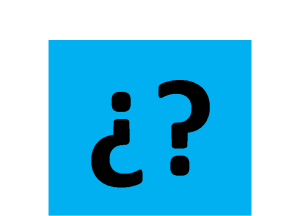 Hoy voy a escribir un post un poco diferente a los mayormente científicos, que están acostumbrados a leer los días lunes.
Hoy voy a escribir un post un poco diferente a los mayormente científicos, que están acostumbrados a leer los días lunes.
Y esto se debe a que estas reflexiones se imponen, después de leer y contestar centenares de comentarios con preguntas cómo:
- ¿Podré estudiar Geología y trabajar al mismo tiempo?
- ¿Podré tener una familia feliz si como geólogo estoy mucho tiempo viajando solo?
- ¿Encontraré trabajo en seguida si me recibo dentro de 6, 7 u 8 años?
- ¿Me bancaré el esfuerzo físico de las campañas prolongadas?
- ¿Me resultará demasiado difícil estudiar física, o química o matemáticas?
- etc., etc., etc…
Si ustedes quieren que yo ejerza de adivina, o pretenden que les lea el futuro en la borra del café o algo por el estilo, están leyendo el blog equivocado. Porque más les valdría ir a leer las elucubraciones absurdas de la «tarotista» Mikartita Sabeuntoko, personaje ficticio y humorístico que inventé como diversión en mi otro blog «¿Y si hubiera una vez?».
En este blog, en cambio, yo me conduzco tan seriamente como me lo permiten mis genes de pura cepa cordobesa,…que no es tampoco tanto. Porque ya los que me vienen leyendo, saben que siempre algo de humor se desliza en mis explicaciones, por muy científicas que sean.
Pero volviendo al grano, como dijo el dermatólogo, yo NO PUEDO contestar las preguntas que enumeré más arriba.
No tengo modo de responderles seriamente cuántos hijos tendrán, y si ellos estarán o no felices de tener un/a padre/madre que deberá estar muchas veces en el campo, cuando ellos querrían que los hamaquen en la plaza.
Tampoco puedo saber si amarán u odiarán a sus profes de ciencias duras como la matemática.
Ni es lógico que me pregunten si podrán comenzar a trabajar al día siguiente de recibirse, en una empresa que no sólo esté en su ciudad natal, sino que además tenga su sede a menos de 5 cuadras de la escuela primaria en la que ustedes fueron abanderados.
¡NO LO SÉ! Nadie lo sabe en realidad.
No pregunten pues, cosas como ésas. Sólo pregúntense si en los peores momentos (semanas lejos de su casa; familia descontenta; fríos extremos o calores excesivos, soportados al aire libre; horas de lectura y estudio solitario, etc., etc.) sentirán ustedes que el esfuerzo vale la pena.
Porque también habrá mañanas, tardes o noches luminosas en paisajes bucólicos; alegrías por logros como una publicación significativa; o algún reconocimiento de los pares y de la sociedad; un exalumno (si se dedican también a la docencia) que los recuerde como «profes de lujo»… O no habrá nada de eso, tampoco puedo adivinarlo.
Todas las preguntas que ustedes dirigen a mí, deberían dirigírselas a ustedes mismos.
Porque se puede ser feliz aun con el trabajo inadecuado, y también vivir amargado, a pesar de tener el trabajo que mejor les cuadra.
Ustedes, sólo ustedes construyen su propia vida.
Yo puedo contarles algunas cosas y advertirles sobre algunas otras, pero por favor no me carguen con la responsabilidad de definirles el futuro.
¡Un abrazo y que sean felices siempre!
Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
Un post de agradecimiento.
 En este mes en que empiezan los balances del año, se me ocurrió este post de agradecimiento, que merece una explicación previa.
En este mes en que empiezan los balances del año, se me ocurrió este post de agradecimiento, que merece una explicación previa.
Ustedes conocen ya a Pulpo, porque tanto de él como de su novia Dayana he hablado muchas veces, porque son en buena medida gestores de este blog, aunque los contenidos me pertenezcan en forma exclusiva.
Fue, en efecto Pulpo quien me abrió las puertas del mundo de los blogs, creando para mí, en primer término, el otro blog que escribo (¿Y si hubiera una vez?). Él fue quien me armó el «pizarrán en blanco» en el que comencé a escribir. Dos años más tarde, él y Dayana me armaron otra pizarra virtual: ésta que están ustedes leyendo ahora.
Y como esa nueva actividad en la red es hoy una gran pasión en mi vida, va mi agradecimiento a ambos, pero especialmente al Pulpo, porque él me impulsó primero con mi otro blog, el que me permite delirar bastante más que éste.
Y parafraseando al Martín Fierro , yo digo: Un hijo que abre caminos, más que hijo es un amigo, y como mi otro gran amigo es el Cuervo, mi otro orgullo y mi primogénito, también quiero incluirlo en este enorme abrazo virtual.
Para ilustrar el post, encontré este regalo virtual: una torta en forma de Pulpo, que apareció en Cake boss, ¿dónde si no?
Un abrazo y nos vemos el lunes con algo científico, como es costumbre. Graciela.
¿Qué sabemos del Patagotitan, el dinosaurio gigante argentino?
 Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.
Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.
¿Cuándo y dónde se produjo el hallazgo?
Pese a que hoy vuelve a ser noticia, ya en el año 2012, se descubrió el primero de los más de 150 huesos fósiles pertenecientes a por lo menos seis ejemplares diferentes de una misma especie de dinosaurio gigante.
Fue el peón rural don Aurelio Hernández, quien encontró el primer hueso en las proximidades de Trelew, Provincia de Chubut, Argentina.
¿Por qué se publica hoy como novedad?
Por la sencilla razón de que al hallazgo mismo (ocurrido en 2012) debían seguir excavaciones para extraer los restos, limpieza de todo el material, análisis de cada pieza, y la lenta reconstrucción de ejemplares tan completos como fuera posible, antes de poder finalmente intentar la clasificación.
Todo ese trabajo arrojó como resultado el descubrimiento de que se trataba de una especie nunca antes descrita, y para colmo, del animal más grande del que se tenga registro.
En definitiva, la noticia es que finalmente han sido publicados los resultados de más de cuatro años de trabajo, de un equipo de investigadores conformado por los paleontólogos José Luis Carballido y Diego Pol [CONICET- MEF (Museo Egidio Feruglio, Trelew)], Alejandro Otero (CONICET-Museo de La Plata), Ignacio Cerda y Leonardo Salgado (CONICET- Universidad Nacional de Río Negro) y los geólogos Alberto Garrido (MPCNJO, Zapala), Jahan Ramezzani (MITC, Massachusetts, USA), Rubén Cúneo y Marcelo Krause (CONICET-MEF).
Todos los resultados obtenidos se publicaron en la revista científica Proceedings of the Royal Society (Reino Unido).
¿Cómo habría sido el nuevo dinosaurio encontrado?
Se trataría de un ejemplar de alrededor de 76 toneladas de peso y hasta 40 metros de longitud, con un largo cuello, que permite suponer que le habría dado ventaja para alimentarse de ramas altas de árboles de gran tamaño, que por la época de su existencia, habrían existido en la hoy árida Patagonia.
Detalles menores de su anatomía lo distinguen de todas las especies anteriormente conocidas.
¿Por qué es tan importante el hallazgo?
- Primero, porque se trata de la especie animal de mayor tamaño que se conoce hasta la fecha.
- Segundo porque se hallaron tal cantidad de restos, que fue posible obtener la reconstrucción anatómica más completa de cuantas se conocen hasta el presente, para los herbívoros de mayor tamaño en la historia terrestre.
- Porque el estado de preservación es igualmente favorable para la descripción específica.
- Porque confirma una vez más que los ejemplares de dinosaurios de mayor tamaño conocidos hasta el presente, habitaron alguna vez el territorio argentino, con lo cual ese espacio se convierte en especialmente atractivo para posteriores investigaciones y reviste potencial interés para obtener financiación, que siempre es vital en todo proyecto científico. Otros hallazgos de grandes herbívoros en la Patagonia incluyen el Argentinosaurus, y el Giganotosaurus, que ahora resulta comparativamente «diminuto»
¿A qué debe su nombre?
El nombre científico completo de este nuevo argentinito es Patagotitan mayorum.
Patagotitan es la denominación de género, y alude por un lado a su procedencia en la Patagonia argentina; y por otro, a los ancestrales símbolos de fuerza, poder y enormidad, los titanes, semidioses de la mitología griega.
Patagotitan podría pues interpretarse como «titán de la Patagonia».
La palabra mayorum corresponde a la especie y se acuñó en honor a la familia Mayo, propietaria de la Estancia La Flecha, donde se produjo el hallazgo de los fósiles, y donde fueron hospedados los investigadores involucrados en las tareas de campo.
¿Por qué se lo considera un titanosaurio?
Comencemos por decir que los titanosaurios conforman un clado cuya denominación más exacta es Titanosauria, y que comprende dinosaurios saurópodos macronarios (es decir de grandes narices), que vivieron a lo largo del período Cretácico, en lo que hoy es Asia, América, Europa, África y Australia.
Ahora cabe aclarar el significado de la palabra clado, que proviene del griego κλάδος (clados), que significa rama.
Un clado es pues, cada una de las ramificaciones resultantes de practicar un único corte en el árbol filogenético. Incluye por supuesto un antepasado común y a partir de él, toda la descendencia que forma esa única rama.
Según dónde se practique el corte, un clado puede incluir géneros y especies, sólo especies, o hasta conjuntos más grandes, de allí que el clado no ocupa un lugar fijo en el árbol de la biología.
Veamos dónde se ubica el clado de los titanosaurios:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Sauropsida
Superorden: Dinosauria
Orden: Saurischia
Suborden: Sauropodomorpha
Infraorden: Sauropoda
(sin rango, correspondiente al clado): Titanosauria
Superfamilia: Titanosauroidea
Más abajo aparecerá pues el Patagotitan que nos ocupa.
¿Cuándo vivió y cuáles habrán sido los hábitos del Patagotitan?
Su biocrón- es decir el intervalo de su existencia como especie- corresponde al Cretácico, y las dataciones practicadas arrojan una edad aproximada a los 101 miloomes de años, lo que sería más exactamente en el final del Cretácico medio (Albiano).
Todavía es escasa la información, pero podemos adelantar su alimentación herbívora, y su posible hábito gregario (es decir que constituían rebaños o manadas), que se deduce del hecho de haberse encontrado restos de media docena de ejemplares en un espacio relativamente reducido.
¿Qué podemos agregar respecto a ese coloso?
Lo más destacable es obviamente su gran tamaño, lo cual nos lleva a pensar en ese factor como uno más de los que incidieron en su extinción, no demasiado alejada en el tiempo posterior al de la vida de los ejemplares hallados.
Por supuesto hay una convergencia de causas, algunas de las cuales ya estaría adelantando en posts muy próximos, pero el exceso de demanda sobre el medio que los alojaba, resultante de sus enormes volúmenes, pudo ser una de las causas más relevantes.
En efecto, un animal de semejante tamaño seguramente implica una gran presión sobre el medio, del cual requiere ingentes cantidades de alimento. Eso genera un estado vulnerable del nicho ecológico, y en ese estado, un pequeño cambio climático puede significar que muchas especies queden en el camino, sobre todo aquéllas muy especializadas, muy demandantes o ambas cosas al mismo tiempo.
El gigantismo es por ende, muchas veces parte de los estados finales en la evolución de una especie cuya extinción se aproxima.
Y esta fábula del exceso de demanda sobre los recursos que puede proveer el ambiente, tiene seguramente una moraleja también para los humanos, pero les dejo la tarea de deducirla a ustedes mismos, como tarea para el hogar.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. Por supuesto es una reconstrucción teórica del dinosuario tal como se supone que podría haber sido.
Acerca del «nuevo continente».
 La semana pasada les presenté material indispensable para entender este post de hoy, que fue realizado a pedido de mi ex alumna Noel Olivero, quien con muy buen criterio señaló que era hora de aclarar la confusa información que campea en los medios.
La semana pasada les presenté material indispensable para entender este post de hoy, que fue realizado a pedido de mi ex alumna Noel Olivero, quien con muy buen criterio señaló que era hora de aclarar la confusa información que campea en los medios.
¿Qué es lo que se está divulgando en la prensa?
La prensa, que siempre busca titulares impactantes, está hablando de un «nuevo continente» recientemente descubierto, que incluye a Nueva Zelanda. Pero… ni el continente es nuevo si nos referimos a su formación, ni lo es si aludimos a su conocimiento, como veremos más abajo.
¿Dónde estaría ese continente y desde cuándo se lo conoce?
Este «nuevo» continente, que comprende unos 5.000.000 de Km2, con aproximadamente el 94% de esa área bajo el agua, se encuentra en lo que hoy se conoce como Oceanía, y sus expresiones superficiales más importantes son las islas Norte y Sur de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.
Efectivamente, Zelandia se formó en el intervalo que se ubica entre (aproximadamente) los 85 y los 30 millones de años atrás, cuando se fragmentó Gondwana.
¿Por qué se quiere incluir esa zona como continente?
Por varias razones, la primera de las cuales es que a lo largo de los millones de años, la convergencia entre placas, y la isostasia, más sucesivos cambios eustáticos (todos temas que iremos viendo en numerosos posts) han elevado algo toda el área involucrada.
Otra razón importante, es el conocimiento creciente y las nuevas metodologías desarrolladas desde que se cartografiaron los continentes por primera vez, hasta el presente.
¿Cuáles son los criterios para avalar esa intención?
El más importante es el que les expliqué en el post del lunes pasado, a saber:
- Los límites geográficos y los geológicos se basan en diferentes criterios. Y para la Geología, el relieve continental comprende partes emergidas y partes sumergidas, tal como expliqué en el post que ya deberían haber repasado. Es decir que estaríamos ante un Relieve Continental Sumergido, tal como lo entendemos los geólogos, aunque no sea un continente propiamente dicho, según los criterios de los geógrafos. Sólo se trata de aproximar criterios ahora, y en última instancia, de definir si se justifica segregar Zelandia de Oceanía, continente al que se lo adjudica hasta el presente. Porque bien podría seguírselo considerando una parte de aquel mismo continente, siempre recordando que todas las partes que lo componen- hasta la mismísima Australia- tienen una parte emergida y otra sumergida. Como la tienen todos los continentes, por otra parte.
- Para conocer los límites de toda el área continental se busca, pues, el cambio brusco en la pendiente del lecho, y eso implica que toda esa zona en discusión es efectivamente continental.
- La zona analizada tiene una geología distintiva, propia de cortezas constituidas por sílice y aluminio como elementos dominantes, lo cual se define como corteza siálica o continental.
Pero esos ya son temas que merecen sus propios posts, y seguramente los tendrán.
¿Puede ser éste el legendario continente de la Atlántida?
No, absolutamente no, porque este continente nunca estuvo hundido. No es más que la extensión por debajo del nivel del mar, de un continente que lleva millones de años allí.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google.
¿Qué son los territorios frágiles?
 Si bien muchas de estas recomendaciones aparecieron de resultas del foro realizado en Panamá, por allá por el año 1991, no parecen haber hecho mella en la conciencia de quienes toman las decisiones políticas, de modo que rescatarlas e insistir una vez más en ellas, me parece más que justificado.
Si bien muchas de estas recomendaciones aparecieron de resultas del foro realizado en Panamá, por allá por el año 1991, no parecen haber hecho mella en la conciencia de quienes toman las decisiones políticas, de modo que rescatarlas e insistir una vez más en ellas, me parece más que justificado.
Pero comencemos con algunas definiciones básicas:
¿Es lo mismo un territorio frágil que uno de alto riesgo geológico?
No, y no necesariamente coinciden en el espacio.
Un mapa de riesgo se define con una mirada antropocéntrica, ya que según he explicado muchas veces, incluye el concepto de vulnerabilidad, que no es otra cosa que la confluencia entre el peligro y la presencia humana en la zona.
Es decir que apunta a definir cuál sería el grado de daño a los seres humanos, sus bienes y la infraestructura ante un acontecimiento geológico potencialmente lesivo.
En cambio, el concepto de fragilidad es independiente de la presencia humana. Se trata de evaluar la condición del terreno mismo, en función del clima, la vegetación, y su equilibrio con las condiciones geológicas presentes.
Así por ejemplo, un territorio frágil es el peridesértico que puede moverse hacia una recuperación o una desertización o hasta desertificación. Y es obvio que dada la baja ocupación humana de las zonas peridesérticas, su riesgo es comparativamente bajo.
Pero también un humedal o hasta un bosque pueden encontrarse en un estado de equilibrio metaestable, a veces por la variabilidad climática natural, a veces por la intervención humana, y casi siempre por ambas razones.
¿Por qué se siguen sobre-explotando los territorios frágiles?
Básicamente, y hasta en los casos en que lo es de manera indirecta, la causa principal de la explotación de espacios que deberían preservarse, es el incremento permanente de la población humana.
En los últimos años, y de la mano de las nuevas metodologías que tratan la infertilidad y las enfermedades agudas, el crecimiento demográfico ha comenzado a salirse de los ritmos previamente calculados, al menos en las comunidades desarrolladas y en desarrollo, que son casualmente las que más difícilmente se integran al medio sin una fuerte intervención previa.
Las comunidades más primitivas son más diezmadas por enfermedades teóricamente sencillas de tratar, y por la malnutrición, pero son también las que mejor se integran al ambiente respetando sus características intrínsecas, salvo bajo circunstancias de extrema necesidad, o por desconocimiento de otras alternativas. Esto genera una paradoja, ya que siendo las que menor impacto tienen sobre el medio, son las que más rápidamente sufren las consecuencias de sus alteraciones, porque por lo general habitan los espacios más marginales, y por ende más frágiles.
En resumidas cuentas, las tres causas concurrentes que siguen presionando ecosistemas ya en riesgo, podrían enumerarse como:
- pobreza
- ignorancia
- falla institucional.
Esta última, a su vez, tiene dos aspectos: mala administración del mercado, y concepciones poltíicas que no responden a la realidad del medio natural.
¿Qué correcciones deberían hacerse en las políticas de desarrollo para que éste resultara sostenible?
Por cierto hay numerosas estrategias que apuntan a evitar el continuado deterioro de áreas frágiles, sobre todo aquéllas que incluyen bosques nativos aún resistiendo el avance desenfrenado de la deforestación.
No cabe duda de que lo primero que se requiere es un nuevo enfoque en cuanto a su valoración, lo que comienza en la educación de los pobladores de áreas cercanas, pero desde lo institucional, cabe recomendar los siguientes puntos:
- corregir la subestimación de áreas frágiles como fuentes de recursos valiosos, aunque no convencionales a veces.
- incluir el activo ambiental en el marco de las riquezas naturales propias de cada país.
- reducir drásticamente los desarrollos de infraestructuras que avancen sobre terrenos en equilibrio metaestable, y en ningún caso aprobar intervención alguna, sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental debidamente aprobada (y apropiadamente realizada por actores sin intereses económicos en el área).
- plantear legislaciones que alienten el desarrollo sostenible, tales como incentivos o exenciones impositivas a las actividades de reforestación, manejo conservacionista de suelos, etc. Y por supuesto también fuertes penas (desde multas hasta cárcel) a quienes provoquen intencionalmente incendios, o agredan el medio de maneras comprobables, a través de vertidos ilegales, explotaciones no autorizadas, deforestación indiscrimada, etc.
- insistir en la educación ambiental, desde los primeros años de la escuela primaria. Sin embargo no debe confundirse educación ambiental com «tirar los papelitos en el cesto», ya que es mucho más que eso, y requiere la formación previa de los propios docentes.
¿Cuál es el manejo recomendable para áreas protegidas y eventualmente parques nacionales?
Según el estado de situación de cada territorio, las estrategias incluyen un amplio abanico, desde la simple declaración de áreas protegidas, en las que solamente se admiten intervenciones y explotaciones de bajo impacto, hasta la generación de parques nacionales, sujetos a restricciones y controles mucho más estrictos.
Cualquiera sea el caso, pero sobre todo para los parques nacionales, los requerimientos mínimos incluyen los siguientes puntos:
- presencia in situ de personal con el entrenamiento adecuado, como los guardaparques.
- planificación adecuada para el manejo del área, respaldada por evaluaciones y monitoreos de impacto ambiental.
- leyes, regulaciones y multas claramente establecidas, y poder de policía para asegurar su cumplimiento.
- programas permanentes de educación ambiental.
- facilidades para realizar investigación y divulgación de los resultados del seguimiento de la situación ambiental y sus cambios.
¿Qué formas de explotación racional podrían recomendarse?
En muchos países en desarrollo, ya se han puesto en práctica con excelentes resultados, sistemas de explotación sostenible, a cargo de la población autóctona, a través de microemprendimientos que ejercen menos presión sobre el sistema a proteger, que las explotaciones intensivas por empresas cuyas direcciones están radicadas a cientos o miles de km de distancia.
Ejemplos dignos de mención en zonas de bosques son: recolección de frutos, hierbas aromáticas y medicinales, hongos comestibles, fibras para usos artesanales, etc. Todos ellos se sostienen a largo plazo, ya que no implican la deforestación.
También el turismo ecológico es una alternativa para zonas más áridas, pero requiere en todos los casos muy estrictos controles, y en ningún caso supone alteraciones como construcción de hoteles, restaurantes, etc., en el interior mismo de la zona protegida.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La foto que ilustra el post es del Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, territorio por demás frágil, que sin embargo se explota turísticamente con inteligencia y rindiendo ganancias. Hay allí paisajes mucho más grandiosos, pero he seleccionado esta foto para mostrar el ecotono marginal.