Archivo de la categoría ‘Reflexiones varias’
«Científicos en el ring», otro libro para recomendar
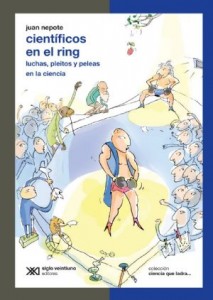 Hoy vuelvo a la carga con algunos comentarios sobre un libro de la colección Ciencia que ladra, de la Editorial Siglo XXI, que me parece muy valiosa por su intención de desacralizar la ciencia y sus cultores, llevándola a un público masivo que a veces le teme, por estar acostumbrado a leerla en textos de rebuscada redacción y llenos de términos abstrusos.
Hoy vuelvo a la carga con algunos comentarios sobre un libro de la colección Ciencia que ladra, de la Editorial Siglo XXI, que me parece muy valiosa por su intención de desacralizar la ciencia y sus cultores, llevándola a un público masivo que a veces le teme, por estar acostumbrado a leerla en textos de rebuscada redacción y llenos de términos abstrusos.
En esta colección, la ciencia es amigable y está arropada en un lenguaje coloquial que hace su lectura muy amena y fácil.
El título que me ocupa hoy es «Científicos en el ring» de Juan Nepote, y los demás detalles editoriales y comerciales, es decir la ficha técnica completa- pueden leerlos en el correspondiente post del blog de Dayana.
¿Cómo es la estructura del libro?
Se plantea a través de un capítulo general en donde se vierten conceptos acerca de la ciencia que se parecen bastante a mis propias apreciaciones, razón por la cual no puede menos que gustarme; y seis capítulos más, cada uno de los cuales reseña controversias históricas entre los grandes genios del desarrollo científico.
En cada uno de esos capítulos, presentados como eventos de lucha libre, se recuerdan datos biográficos de los «contendientes» y sus correspondientes teorías, por las cuales se enfrentaron de maneras más o menos elegantes, según las personalidades de los involucrados.
¿Cuánta profundidad tiene el tratamiento de los temas científicos?
Sólo la imprescindible para comprender la controversia misma, porque es en realidad un libro enfocado a la parte epistemológica si se quiere, es decir a un análisis del desarrollo del conocimiento a través del tiempo. Por eso mismo abarca disciplinas diferentes sin volverse pesado en ningún momento ni indigerible para especialistas de áreas diversas o legos, directamente.
¿Qué partes son dignas de destacar?
Para mi gusto personal, las que brillan con luz propia son las que dejan al descubierto las verdaderas y muy humanas características de los científicos, por completo alejadas de ese estereotipo de iluminado carente de emociones, errores y pasiones que parece reinar en el imaginario colectivo.
Tanto cuando se muestran en sus mezquindades como cuando aparecen sus grandezas, este paseo al que Nepote nos invita, es para mi gusto muy atrapante.
Y me gustan algunas reflexiones que surgen casi como al pasar.
Me he permitido elegir los párrafos que más me gustaron y agregarles un pequeño comentario en algunos casos. Acá va mi selección.
Después de algunos rounds donde se ve mucho encono en los enfrentamientos, aparece un Darwin sereno y generoso con su competidor Wallace, que me deslumbra:
…Pero Darwin actuó sensatamente: le comunicó todo el asunto a Charles Lyell y solicitó su apoyo para una publicación inmediata y conjunta de sus trabajos y los de Wallace en la prestigiada Linnean Society. Pocas veces se ha visto semejante acto de elegancia entre científicos.
Ya lo creo que no es muy común, y de esto tengo anécdotas para los posts de los viernes, ya lo verán.
Ya en la cuarta lucha, casi como al pasar se plantea una pregunta que es maravillosa:
…¿Un descubridor es quien primero encuentra una novedad en la naturaleza, o quien sabe darle un significado?
Aunque parezca que la respuesta es obvia, y no puede ser otra que la igualdad en importancia de ambas acciones, (ya que no se puede explicar lo que no se ha descubierto aún, ni alcanza la mera observación de algo que no se comprende) esta pregunta ha generado peleas dignas de mejor causa, y algunas están detalladas en el libro de manera muy entretenida.
Un parrafito que me pareció maravilloso es aquél que cita las palabras de Schrödinger, premio Nobel de Física de 1933, quien demuestra una humildad muy poco corriente entre los científicos, según lo cuenta Nepote:
…cuando cayó en sus manos una versión impresa de la teoría de la relatividad general de Einstein que le causó enorme impacto («su comprensión me planteó grandes dificultades a pesar de que disponía de todo el tiempo que desease para abundar en ella»)…
Por si esto no fuera suficiente para hacernos admirar a Schrödinger, Nepote encuentra todavía en una de sus cartas a Wien, otra joyita que comparte con el lector:
…La física no consiste sólo en la investigación atómica, la ciencia no se limita a la física, y la vida no se reduce a la ciencia.
Por si todos los méritos ya señalados en el libro fueran pocos, el remate es contundente y no puedo menos que presentarlo, inclusive en apoyo de cosas que ya les conté, y que muchos se niegan a aceptar:
…La ciencia, entonces es un gran edificio colectivo, aquella actividad acumulativa en la que es esencial negociar y consensuar, y en la que es válido (y muy necesario) disentir, que trabaja con verdades temporales…
…Y así avanzamos, golpe a golpe y ciencia a ciencia.
¿Cuál es la conclusión de esta reseña?
Pese a que es un texto de divulgación científica, y como tal especialmente pensado para los que se interesan en ella sin practicarla profesionalmente, a mí me parece un libro que no debería faltar tampoco en las bibliotecas de los investigadores, porque hay muchas interesantes moralejas que extraer de él.
Como habrá quedado claro, a mí me encantó.
Un abrazo, Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Actividad minera, un desafío.
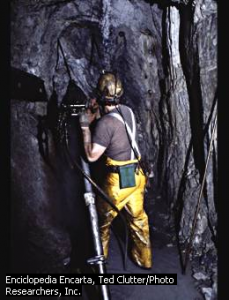 Cuando ya se han apaciguado un poco los ánimos en la zona de Famatina, porque el gobierno ha decidido dar un tiempo razonable para que la población se informe y se alcancen algunos consensos, me parece que es el momento adecuado para pensar seriamente sobre el tema.
Cuando ya se han apaciguado un poco los ánimos en la zona de Famatina, porque el gobierno ha decidido dar un tiempo razonable para que la población se informe y se alcancen algunos consensos, me parece que es el momento adecuado para pensar seriamente sobre el tema.
Les propongo visitar algunos posts en los que ya me he referido al punto, en los siguientes links:
La posición de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, respecto a los fondos provenientes de la actividad minera.
La resolución correspondiente emanada desde el Consejo Directivo de la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Mi propia postura al respecto, que pretende ser una valoración menos fundamentalista de la actividad minera, pero con un basamento de formación profesional relacionada con ella.
En esos posts tienen abundante material de lectura, y pueden usarlos para disparar sus propios debates y racionalizar sus argumentos.
Sin embargo, no está todo dicho en ellos, porque nunca lo está nada sobre ningún tema, y por eso quiero todavía agregar un par de cositas nuevas.
Un argumento obvio y muy usado pero no menos real.
En primer lugar, no olvidemos que toda nuestra actividad industrial y productiva se apoya en la minería de modo directo o indirecto. En este momento, estoy sentada sobre una silla que además de la madera (que se corta con sierras metálicas) tiene clavos y chinches que sustentan su tapizado. Por allí también hubo producción minera. Es cierto que podría sentarme en el suelo, pero francamente no me apetece a esta altura del progreso.
Un dato de la historia.
Sé que me van a decir que el anterior es un argumento viejo, por lo cual les aporto un dato que tal vez no todos conozcan, y que también da que pensar.
Los pueblos aborígenes conocían el oro y la plata, pero no tenían producción de hierro. Por eso fue tanto más fácil la conquista española. Las armas nativas no tenían modo de equipararse a las invasoras. No hago con esto una apología de la violencia. Sólo quiero señalar cómo la minería puede definir el rumbo mismo de la historia. Nos puede gustar o no, pero es un hecho.
Una incoherencia sorprendente.
Las mismas personas que más encarnizadamente se oponen a la explotación minera suelen ser aquéllas que más exigen bienes de consumo que desde ella se producen: celulares, computadoras, vehículos, etc., etc.
Y también son las mismas personas que después de protestar contra la contaminación, dejan las pilas agotadas de los megáfonos con que lideraron las protestas, tiradas en cualquier parte, o con la basura domiciliaria.
No me opongo a que alcen consignas ecologistas, sólo les pido un poco más de adhesión personal a las mismas.
Y también un poco más de racionalidad en lo que se pretende. Porque desear consumo, confort y progreso tecnológico sin minería, es lo mismo que querer ser madre con la sola condición de no tener hijos para ello.
Una aclaración importante.
Conste, por favor que ya he dicho en uno de los posts que les he mandado a leer más arriba, que la minería DEBE CUMPLIR DETERMINADOS REQUISITOS, y que sobre ella se deben ejercer los máximos controles desde el estado, pero ojo, que lo mismo debe exigirse para la gestión de la basura, el control de las urbanizaciones, etc. Porque no es la minería la única actividad humana que genera riesgos y contaminación.
Muy por el contrario, todas las actividades humanas lo hacen, y en todas se debe buscar el equilibrio entre el costo y el beneficio.
Un ejemplo no muy remoto.
En un post anterior, hice referencia a la necesidad de controles estrictísimos en la explotación minera, no solamente por la potencial contaminación y posible expoliación de las poblaciones afectadas, sino por los eventuales accidentes, como el que en ese momento comentaba, en relación con el rescate de los mineros chilenos atrapados en la mina San José. Creo que vale la pena que lean también ese post.
Otro dato de la realidad.
Cuando se conoce que en un sitio dado hay determinados minerales de cierto valor, aun en ausencia de un emprendimiento minero de cierta envergadura, la gente busca esos elementos, y muchas veces lo hace a través del pirquineo, en una actividad riesgosa, sin marco legal, y casi siempre tan escasamente rentable que quienes a ella se dedican no sobrepasan, o lo hacen apenas, la línea de la indigencia.
Pequeña conclusión.
Por último, entiendan que no defiendo una actividad minera desarrollada de cualquier forma, ni para beneficio de unos pocos, pero tampoco me parece racional una oposición a ella a partir de una información incompleta.
Por eso les pido que se tomen el trabajo de leer todos esos textos que he puesto a disposición de ustedes a través de los links, y luego tomen una postura debidamente fundamentada.
Si me permiten expresarles la mía, yo la llamaría una «adhesión crítica» a la actividad humana en general y a la minera en particular.
No acepto cualquier intervención sin sopesar cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, en beneficio de quién, con qué costo en cada aspecto ( ecológico, social, energético, etc…).
En otras palabras, para eso están las Evaluaciones de Impacto, ¿no creen? El único secreto es que ellas sean realizadas a conciencia y por un conjunto de profesionales insobornables cuya ética no pueda ponerse en duda.
Y para ser un poquito coherentes, no deberíamos abrazar con tanta alegría las consignas que nos manda la sociedad de consumo, que nos exige renovar auto, celular, guardarropa y electrodomésticos cada año, o casi.
Bueno, ojalá haya servido para algo este aporte. Un abrazo, Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
P.S.: la foto que ilustra el post pertenece a Enciclopedia Encarta.
La cena del dinosaurio según la lectura de un geólogo.
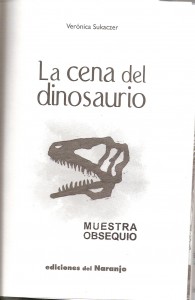 Ya en un post anterior les conté algo sobre este libro que hoy quiero «criticar» desde un cierto conocimiento geológico, lo cual no es fácil, porque mi primera premisa es no develar las incógnitas que le dan sabor a la novela.
Ya en un post anterior les conté algo sobre este libro que hoy quiero «criticar» desde un cierto conocimiento geológico, lo cual no es fácil, porque mi primera premisa es no develar las incógnitas que le dan sabor a la novela.
Pero el primer punto que quiero aclarar es que este libro- La cena del dinosaurio, de Verónica Sukaczer- es una novela, NO ES DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, ni muchísimo menos un texto didáctico para niños y jóvenes. Ésto es ficción y como tal podemos valorarlo, pero ya que se relaciona con la ciencia que nos tiene locos, no podemos menos que comentarlo.
Desde este punto de partida, y aproximándose las fiestas, puedo decirles que es un regalito interesante para el grupo etario al que va dirigido, porque básicamente puede despertar sanas curiosidades, y por qué no, hasta vocaciones latentes. Advirtiéndoles de antemano que expresa muchas incongruencias e inexactitudes y sacrifica aspectos de la ciencia en pos de un argumento ficcional, no hay daño alguno en recomendarlo. Pero vayamos por partes.
¿Cuáles son las mejores cualidades de este libro?
-
A mí personalmente me parece valioso como instrumento para atraer al público infanto juvenil hacia la lectura, porque está bien escrito, es ágil y entretenido. Se lee con facilidad porque usa un lenguaje correcto pero accesible para el público al que se dirige, e incluye un par de ilustraciones de Pablo Tambuscio, que son muy agradables y expresivas.
-
Me gustan algunos valores que se exaltan sutilmente en el texto, tales como la amistad, la imaginación, el compromiso, la lealtad y el placer que se encuentra en el trabajo bien hecho. Y lo que más me gusta es que nunca se los expresa desde una voz admonitoria ni pedante, sino que surgen muy naturalmente en las conductas narradas. Eso me encantó.
-
Uno de los puntos que me resultaron más rescatables es la novedad del planteo, desde la selección del personaje que narra la historia, y en ese personaje, hay un rasgo además que me fascinó: su empatía hacia otra especie. Más no les puedo contar sin develar las incógnitas que me he prometido respetar.
¿Qué puntos se rescatan desde la mirada científica?
- De alguna manera hay un mensaje ecológico que apunta a la responsabilidad humana en los cambios que afectan a la supervivencia de otras especies. Si bien la influencia está sobrevalorada, no deja de ser interesante que se transmita la preocupación a los jóvenes.
- Me gusta el punto en el que se enumeran teorías alternativas que se oponen a la primera deducción de los «paleontólogos». Esa metodología es habitual en la investigación. Uno siempre debe mirar en más de una dirección y poner a prueba sus resultados, abriendo la mente a nuevas y diferentes interpretaciones. Ese punto es muy meritorio en la novela.
- Me gusta la aplicación del conocimiento a la resolución de situaciones cotidianas. Observar que una roca no encaja en el contexto, y por ende sacar de allí una conclusión salvadora es fantástico, y forma parte de la deformación profesional de los geólogos y paleontólogos.
¿Qué partes del libro no compra un geólogo?
- En primer lugar, no me gusta la selección del dinosaurio para protagonizar la historia, ya que me suena como una decisión de marketing. Seleccionar otro animal más adecuado al contexto habría otorgado má¡s credibilidad a la historia, sin empujar hacia todos los otros puntos que cuestiono en el libro, ya que todos devienen de esa decisión original. Claro que puedo conceder que poner «La cena del smilodon» no sería un título tan atractivo, pero…
- La resolución de la historia está, como dije más arriba, condenada a una salida más o menos aceptable, pero no científica, desde el momento mismo en que se seleccionó al dinosaurio y se lo puso en época y lugar equivocados. De estos puntos haré posts en el futuro cercano, pero ahora no puedo hablar más sin develar el final de la novela. Sobre todo deberé explicarles por qué no se han encontrado ni se espera encontrar dinosaurios en Córdoba.
- Hay un atentado flagrante contra un principio básico de la evolución, la cual no puede volver sobre sus pasos para corregir el rumbo antes tomado, pero no me hagan decir más…
- De lo que se menciona para las dataciones hay bastante que explicar, porque ha dejado una visión errónea. Ya vendrán posts sobre eso, puesto que vengo avanzando con el tema del tiempo en Geología.
- Es doloroso para cualquier científico leer que se hace el hallazgo del siglo en función de…ninguna prueba ni indicio científico, pero ya leerán ustedes en función de qué.
¿Cuál es la conclusión?
Si se tiene claro que este libro NO es para aprender Geología ni Paleontología, sino para divertirse y jugar con ellas, incentivando la curiosidad por la ciencia, mi modesta opinión es que se trata de un excelente regalo para jóvenes con imaginación que deseen adentrarse en la lectura. Pero si alguno de mis alumnos me sale con este libro como bibliografía científica, puede ir pronunciando sus últimas palabras, antes de ser carneado en clase.
Bromas aparte, es una lectura sencilla y amena que se puede recomendar con las salvedades del caso.
Si este post le ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencione la fuente porque sus contenidos están registrados con iBSN 04-10-1952-01
Una pequeña crítica a la inducción, de la mano de Popper
 Ustedes ya saben que soy docente de alma y vocación y no solamente porque ése es mi trabajo, de modo que he intentado siempre fundamentar mis clases con conocimientos didácticos y pedagógicos.
Ustedes ya saben que soy docente de alma y vocación y no solamente porque ése es mi trabajo, de modo que he intentado siempre fundamentar mis clases con conocimientos didácticos y pedagógicos.
En ese marco, he asistido a numerosos cursos y talleres donde se han llegado a proponer los más insólitos métodos de enseñanza. (Algunas anécdotas para los días viernes saldrán de allí, ya lo verán)
Entre esos métodos, la dichosa inducción viene reinando desde hace una parva de años, aunque también desde hace una parva de años, epistemólogos de fuste, como Popper, la hayan cuestionado.
Y hoy me permito sumar mi propio escepticismo, que parecerá menos herético si lo fundamento con esa opinión tan autorizada.
Recordemos que Karl Raimund Popper (1902-1994), nació en Austria, tuvo formación universitaria en el ámbito de la Lógica y debió emigrar a Nueva Zelanda por su disconformidad con el nazismo imperante en la época .
Pero no sólo era un disidente político, como ya les adelanté, también era un cuestionador de ese método que tanto se ha sacralizado: la inducción.
Para el que no lo sabe, el razonamiento inductivo o inducción se define como una modalidad consistente en obtener conclusiones generales a partir de premisas que salen de datos particulares.
Es decir algo así como partir de observaciones repetidas de objetos o acontecimientos de la misma índole para establecer conclusiones aplicables a todos los objetos o eventos semejantes a ellos.
Podría decirse que es la generalización al conjunto, de propiedades observadas en un número finito de casos.
Popper señala al respecto que inductiva es una inferencia que a partir de enunciados singulares o particulares avanza hacia enunciados universales a los que podría denominarse como hipótesis o teorías.
Es menester aquí explicar la diferencia entre enunciados universales y enunciados singulares. Según Popper, los primeros tienen el carácter de leyes naturales, y los segundos- a los que también denomina «condiciones iniciales»- se aplican a un acontecimiento concreto. Son estas condiciones iniciales las que describen lo que suele conocerse como «causa» del acontecimiento en cuestión; la predicción resultante de aplicar la teoría a esa situación particular, describe a su vez, lo que se denomina corrientemente como «efecto».
A renglón seguido, Popper critica el fundamento del método inductivo, pues los enunciados singulares nunca alcanzan un número suficientemente elevado como para asegurar su permanente y/o definitiva corroboración.
Por otra parte, para justificar la inferencia inductiva se debe establecer un principio de inducción. Popper limita la posibilidad de establecer dicho principio pues entonces todas las inducciones basadas en él serían en realidad propias de la lógica deductiva.
Popper rechaza también la doctrina de que las inferencias inductivas aun sin ser estrictamente válidas pueden alcanzar cierto grado de seguridad o de probabilidad.
Ahora bien, si el propio principio de inducción no se toma como verdadero sino como simplemente probable, debería recurrirse o bien a una regresión infinita o a una doctrina de apriorismo. En este último caso, si el enunciado del principio inductivo se acepta a priori, no se trata de un postulado científico sino de un dogma de fe.
A título personal, comparto en gran medida el escepticismo de Popper con relación al inductivismo, particularmente cuando se lo usa como fundamento para la metodología didáctica.
La experiencia docente indica que es por lo menos ingenuo suponer que enunciados de cierta complejidad puedan surgir de manera espontánea, por la mera manipulación de objetos de estudio (rocas, minerales, fósiles, mapas, fotografías aéreas, imágenes satelitales, etc.) sin un conocimiento teórico previo, siquiera muy básico.
Es como decirle a alguien: «Ve a buscar en mi escritorio». La réplica natural vendrá en la forma de una pregunta «¿Qué debo buscar?» Difícilmente se encuentra aquello que se ignora que se está buscando.
Por lo tanto, imaginar que un alumno después de «jugar un rato» con un grupo de rocas puede establecer por ejemplo que algunas de ellas son ígneas y otras en cambio, sedimentarias o metamórficas, es por lo menos de un optimismo exagerado.
Y no obstante, cada vez hay más textos «modernos» basados en premisas tan inocentes como «permitir que el alumno compare muestras para descubrir por sí mismo las diferentes texturas, (o estructuras, o minerales, rocas o lo que venga al caso)»
En mi modesta opinión, sin el marco teórico requerido, y sin los códigos sdecuados, se requerirá mucha suerte para organizar en una o dos clases el conocimiento que a los científicos abocados al tema le insumieron años de investigación compleja.
En definitiva, no creo en la actividad por la actividad misma. Los trabajos prácticos no deberían ser meras sesiones de manipulación de especímenes sin ton ni son.
Tirar unos cuantos ejemplares sobre la mesa y decirle a los alumnos que «los clasifiquen» es una actividad inconducente.
El docente tiene la responsabilidad de generar una actividad práctica con consignas claras, objetivos bien establecidos y por supuesto, con basamento teórico suficiente. De lo contrario, sería igualmente provechoso poner a los alumnos a jugar a la payana, esperando que después de un rato sean expertos petrólogos. Con mucha suerte, si uno le has dado un marco teórico previo, a lo mejor algunos llegan a reconocer cuáles de las «piedritas» son plutónicas y cuáles son volcánicas.
Y que se enojen los pedagogos si quieren.
Un abrazo, Graciela
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
El concepto de tiempo en Geología
 Hace algún tiempo, y a pedido del Pulpo, les presenté un marco referencial del tiempo para los cambios geológicos.
Hace algún tiempo, y a pedido del Pulpo, les presenté un marco referencial del tiempo para los cambios geológicos.
En esa oportunidad ya les adelanté que hablaríamos del tiempo más de una vez, tanto por su importancia como por su interés. Y ahora ha llegado el momento de presentar un nuevo post sobre ese tópico tan apasionante.
¿Qué es el tiempo?
Si lo analizamos a fondo, el tiempo no es otra cosa que un concepto, una abstracción, una idea.
Por eso mismo, si uno no está pensando en adentrarse por los caminos de la filosofía ni la metafísica, el primer gran escollo, es la dificultad real de medir algo que no es concreto.
Para salvar ese problema, el ingenio humano lo materializa a través de eventos, hechos o acontecimientos que ocurren en él.
Así, por ejemplo, un año -que se entiende como medida de tiempo- en realidad está comprendido entre dos sucesos que marcan un ciclo medianamente regular: los dos pasajes sucesivos de la Tierra por el mismo punto de su órbita alrededor del Sol.
Hay otras formas de medición, tales como considerar una hora igual al tiempo requerido para que la arena de un aparato especialmente diseñado (el reloj de la figura) pase desde una parte a la otra del mismo.
Y de nuevo, para aprehender el concepto de tiempo, necesitamos llenarlo de acontecimientos que lo representen.
¿Qué es el tiempo para la física Newtoniana?
Isaac Newton escribió que el tiempo…» fluye igualmente sin relación con nada externo». Si uno cuestiona en profundidad ese aserto, la independecia de toda entidad externa, le permitiría tanto ser uniforme como variable, ya que no hay patrón comparativo.
Noción un tanto incómoda, sobre la cual se caminó en puntitas de pie durante mucho tiempo, ya que era más confortable imaginar el tiempo como algo inmutable, seguro y referencial en sí mismo.
Claro, hasta que vino Einstein a embarrar la cancha. Cancha que hoy está más cuestionada que nunca por el tema de moda de los neutrinos, pero ésa es otra historia que por hoy no vamos a tocar…
En cambio, nos quedaremos por ahora con ese primer sacudón de estantería que le debemos a Albertito, el despeinado.
¿Qué es el tiempo en la Teoría de la Relatividad?
En primer lugar digamos lo que NO es. Después de la formulación de la Teoría, el tiempo dejó de ser una noción absoluta e invariable.
Pasó en cambio a convertirse en una cuarta dimensión, dependiente en parte de un marco de referencia, como por ejemplo la posición del observador.
Además depende de las velocidades implícitas y las masas involucradas. Ahora bien, cuando el marco referencial es un único cuerpo planetario, la variación del tiempo es imperceptible, y es con esa premisa que nos manejamos en la medición del tiempo en Geología.
¿Qué es para la Geología?
La Geología se interesa en el tiempo como una continuidad de cambios que van perfilando las características del planeta que habitamos, y abarca intervalos que escapan a la percepción corriente.
En efecto, la historia conocida del planeta se remonta, según los cálculos actuales, a unos 4.500 millones de años, intervalo que no es fácil de imaginar ni dimensionar.
Pero lo más interesante, aunque problemático, de este tema, es que ese larguísimo tiempo transcurrido sólo puede reconocerse a través de los registros o huellas que dejan los eventos que ocurren en él.
Y allí es donde se complica todo más de lo que parece a simple vista.
Porque se suman los siguientes elementos:
- Durante largos períodos pueden ocurrir cambios casi imperceptibles que no dejan marcas visibles.
- Puede que haya marcas que no perduran en el tiempo, pues la erosión, la tectónica, eventos catastróficos, etc,. tienen una gran capacidad para obliterarlas.
- Puede que las marcas estén y no se las encuentre, porque están en lugares inaccesibles o inexplorados.
- Puede que las marcas se encuentren y no se interpreten de manera correcta.
- Puede que en un breve intervalo se sucedan eventos de tal magnitud que los registros se sobreimpongan unos a otros, enmascarando los sucesos que marcan el transcurso del tiempo.
Por todo eso, si volvemos a la enunciación original de este post, (el tiempo es una concepción abstracta) entendemos por qué la Geología tiene tanta dificultad para interpretar el tiempo, cuando no hay un registro más o menos continuo de las marcas que dejan los eventos que acontecen en él.
Por eso, también, los geólogos deben recurrir a «relojes» que les son propios.
¿Qué son los relojes geológicos?
Se usa esta denominación en sentido lato para designar a todos los medios que permiten establecer relaciones temporales entre los acontecimientos geológicos reconocibles.
Así hay relojes estratigráficos, paleontológicos, tectónicos, isotópicos, etc., etc., que permiten hacer dataciones relativas (las que establecen secuencias de eventos comparando si son «más viejos» o «más jóvenes») y dataciones absolutas, que asignan un número de años definido a un material o a un proceso.
Pero esto ya abre muchas disquisiciones más que me obligan a decirles:
…Continuará ¡..¡chán… chán!
Espero que estén de acuerdo conmigo en que este tema se las trae y espero también que hasta aquí les haya gustado.
Por eso mismo los espero de regreso en el blog. Un abrazo. Graciela
La figura que ilustra el post la tomé de este sitio
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.