Archivo de la categoría ‘Ecología’
Rapa Nui (Isla de Pascua): un caso de estudio en Ecología, y un destino turístico. Parte 1,
 Uno de los lugares más interesantes que puede visitar un geólogo es Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua.
Uno de los lugares más interesantes que puede visitar un geólogo es Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua.
Como yo tuve la fortuna de recorrerla largamente, (bueno, tampoco hace falta una vida para eso, porque es bien chiquita) tengo muchas cosas que contar al respecto, y lo haré en un par de posts consecutivos.
¿Por qué existen dos nombres distintos para la misma Isla?
El nombre original de la isla, obviamente corresponde al que le fue conferido por sus primeros habitantes, de etnia polinesia, quienes en su tradición cultural asumen su origen en las islas Marquesas, situadas al noroeste, en la Polinesia Francesa.
Según dicha historia, transmitida oralmente, los primeros pobladores huyeron de situaciones de colapso social y ecológico, y buscaron nuevos horizontes, aposentándose en esta isla a la que llamaron Rapa Nui, luego de aventurarse audazmente en el océano con embarcaciones que hoy consideraríamos más que precarias. Esa primera inmigración habría ocurrido en el siglo IV o V de nuestra era.
El nombre de Isla de Pascua se debe al navegante neerlandés Jakob Roggeveen, que la descubrió para el mundo euopeo, el 5 de abril de 1722, fecha que ese año correspondía a la Pascua de Resurrección. De hecho, en un primer momento su nombre fue por eso asignado en el idioma neerlandés y fue Paasch-Eyland .
Ese nombre fue asumido también por James Cook en 1774 cuando fue ocupada por los «civilizadores» europeos. En ese momento se acuñan los nombres en castellano e inglés, respectivamente Isla de Pascua e Easter Island.
Actualmente la isla pertenece políticamente a Chile, pero los habitantes de origen rapanuense se resisten a tal situación, de manera pacífica y muy efectiva, ya que mantienen su lenguaje, sus costumbres, hasta alguna medida un cierto grado de pureza en su etnia (y digo un cierto grado, porque hace más de 20 años murió la última habitante sin mezcla de los colonizadores), y por supuesto muy orgullosamente el nombre primitivo de su isla.
Pese a acatar la legislación chilena, en la vida cotidiana son muy conscientes de sus raíces y hasta tienen «gobierno» propio en el interior de su territorio, ya que desde 2007 fueron reconocidos con una figura distintiva denominada «territorio especial», con régimen político sui géneris.
Fue precisamente en ese año que yo viajé a la Isla, y me encontré por eso mismo con una enorme revalorización de la cultura ancestral.
¿Dónde está emplazada la isla y qué características generales tiene?
Como ya les dije, Rapa Nui conforma el vértice sudeste de la Polinesia, que debe su nombre, precisamente a la cantidad de islas que la constituyen, En efecto, la palabra procede del griego: πολύς (polis)= muchos, νησος‚ (nésos)= islas. Este nombre fue creado para todo el enorme triángulo polinesio, por Charles de Brosses en 1756.
Rapa Nui está en el medio del océano Pacífico, tiene una superficie de 163,6 km², con rocas de origen volcánico, según detalles que veremos más abajo y en el próximo post.
Las coordenadas geográficas son
Su población estable ronda los 5200 habitantes, concentrados principalmente en Hanga Roa, que es a la vez la capital y el único poblado existente en la isla.
Se consideran parte del mismo territorio administrativo, también tres islotes deshabitados: Motu Nui (‘Gran isla’ en rapanui) de 3,9 hectáreas; Motu Iti (‘Pequeña isla’ ) de 1,6 hectáreas y Motu Kao Kao (‘Isla estirada’ o ‘isla alargada’) de menos de 1 ha.
El clima es tropical fresco, con inviernos de noches frescas pero sin heladas, y fuerte influencia oceánica, por lo cual exhibe escasa oscilación térmica tanto diaria como anual, y precipitaciones distribuidas regularmente durante todo el año. La temperatura promedio anual es de 20,5°C, pero como acabo de contarles, la variación a lo largo del año es exigua, con su máximo de alrededor de 23 °C en febrero y el mínimo, de 18 °C, durante agosto.
Esto hace que la estancia en la Isla sea de verdad agradable en cualquier estación.
¿Por qué es tan interesante como destino de turismo geológico?
Por muchas razones:
En primer lugar, se encuentra emplazada en una zona próxima a lo que se denomina un hot spot, punto caliente, o punto triple, que es en esencia un lugar en que se contactan tres placas, en este caso las de Nazca, la Pacífica y la Antártica, y da salida a plumas calientes desde el manto.
Sólo eso es motivo más que suficiente para que ocurran fenómenos de interés para cualquier geólogo (y por eso mismo, allá fui, con tanto entusiasmo), porque allí se manifiesta muy activamente la divergencia de placas, responsable del vulcanimo que dio nacimiento a la isla.
Además, los fenómenos de la dinámica marina se observan con sólo dar una breve caminata desde cualquier lugar de la isla, y si bien no hay barreras coralinas, sí se observan algunos cuerpos de corales.
Para completar lo estrictamente geológico, los volcanes pueden ser visitados hasta su cima, en dos de las cuales hay lagunas (maares), y también puede ingresarse a una caverna volcánica.
Más allá de la geología s.s., su historia ecológica da para sustentar diversas teorías y sus consecuentes polémicas.
Por otra parte, la única playa de arena es un paraíso en miniatura; los paisajes son bellísimos, la gente encantadora, sus danzas inolvidables, y la cultura, de una riqueza impresionante.
Por si todo eso fuera poco, la presencia de moais, monumentos únicos en el mundo, que pueden ver en la foto (los que se ven al fondo porque la de adelante soy yo, otro monumento de épocas inmemoriales 😀 ), termina de hacer de este viaje una experiencia muuuuuyyyyy especial.
¿Puede pedirse más?
En la continuación de este post, que subirá el próximo lunes, responderé a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los principales rasgos geológicos de la Isla?
¿Por qué se la considera un caso de estudio desde el punto de vista de la Ecología?
¿Qué otros aspectos merecen destacarse en Rapa Nui?
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
La bibliografía básica que he consultado, para complementar mi propia experiencia la obtuve por gentileza de mi amigo y colega, el Dr. Eduardo Piovano, quien en cuanto supo que andaba por esos lados, me la facilitó generosamente, y se trata de :
Mann, D.: Edwards, J.; Chase, J.; Beck, W.; Reanier, R.; Mass, M.; Finney, B.; Loret, J. 2008. Drought, vegetation change and human history on Rapa Nui (Isla de Pascua, Easter Island). Quaternary Research 69. 16-28. Elsevier.
Eating dirt, de Charlotte Gill. Traducido al castellano.
Ya les he presentado antes esta joya literaria, de la que vengo extrayendo muy sabrosos párrafos. La semana pasada subí este texto en su forma original en inglés, y les prometí la traducción para hoy.
Considero que este párrafo permite visualizar la conservación de bosques y la reforestación en toda la dimensión de su significado.
Hay pocas cosas vivientes sobre la Tierra tan antiguas como el ADN de las coníferas. Los modernos siempreverdes no son sino vestigios de un antiguo esplendor…
…Los genes de las coníferas han sobrevivido por unos pocos cientos de millones de años a sequías climáticas, infestaciones, extinciones masivas e incendios naturales, por no mencionar las edades de hielo. Es como si las coníferas estuvieran hechas para prosperar en los extremos. En ese sentido, los bosques de coníferas del mundo son ecosistemas reliquia, repositorios de ADN sobreviviente.
Creo que esas palabras harán que miremos los bosques de coníferas con un respeto diferente y casi reverencial.
Un abrazo, y nos vemos el lunes. Graciela.
¿Qué se entiende por Geología médica?
 Desde que la Medicina ha vuelto a considerar a los pacientes como un todo integrado en sí mismo y con su ambiente, e influenciado tanto por su genética como por su historia y sus circunstancias, numerosas ciencias se han acercado a ella para permitirle comprender a ese ser humano de manera completa.
Desde que la Medicina ha vuelto a considerar a los pacientes como un todo integrado en sí mismo y con su ambiente, e influenciado tanto por su genética como por su historia y sus circunstancias, numerosas ciencias se han acercado a ella para permitirle comprender a ese ser humano de manera completa.
Una de esas ciencias es la Geología, en una nueva aproximación aplicada, que se ha dado en llamar «Geología Médica», y que tiene mucho que ver con la Ecología.
¿Qué aspectos estudia la Geología Médica?
En general, aquéllos que se relacionan con la influencia del ambiente geológico con la salud de los seres humanos.
Pero se trata básicamente de aquéllos que se refieren a la composición petrológica, calidad del suelo, del aire y del agua, más que de los que tienen que ver con el riesgo de eventos potencialmente catastróficos, que se abordan desde la Geología Ambiental o el Ordenamiento Territorial, al cual la Geología aporta desde todas sus aristas.
¿Es una especialidad reconocida?
Hasta donde alcanza mi información, no existen todavía más que intentos bastante aislados y si se quiere todavía algo tímidos, liderados por los geólogos que por su propia iniciativa están estudiando esos aspectos.
Por tal razón, según creo, no existe una especialidad como tal cuyas incumbencias están debidamente reglamentadas, ni conozco de la existencia de la Geología médica como materia en los planes de estudios. Pero ya se está caminando en esa dirección, y creo que se trata de una cuestión de tiempo. No creo que pase mucho más, antes de que se implementen talleres, cursos y hasta especialidades en el tema, o al menos orientaciones de algunas especialidades, como la Geología Ambiental, por ejemplo.
¿Cómo incide la Geología en la salud de los seres humanos?
Si bien es cierto que solamente 6 elementos químicos (oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo) constituyen aproximadamente el 99% del cuerpo humano, casi todos los restantes se encuentran también en muy pequeñas cantidades, y aun cuando sean tan escasos en el organismo, todos cumplen una función, y su déficit o exceso pueden generar enfermedades a veces crónicas y a veces agudas. Algunas de fácil remediación, y otras más difíciles de tratar.
La importancia de la geología local se fue develando cuando se «mapearon» enfermedades endémicas en distintos lugares del mundo, a veces muy distantes entre sí, pero que sin embargo coincidían en algunos aspectos de su litología.
Esto fue lentamente abriendo camino a la comprensión de que alguna relación habría entre esas dos circunstancias: la endemia y la geología local.
Como ustedes pueden ver en el cuadro que ilustra el post (tomado de Anguita Virella y Moreno Serrano, 1993), muchos de los elementos que el organismo requiere, se encuentran (o no) en las rocas circundantes, pero además, a través de procesos como la meteorización y erosión, son liberados hacia las aguas, y afectan las condiciones químicas también de los suelos y de la atmósfera.
Según cuál sea el caso, si el exceso o la falta de esos elementos en el ambiente geológico de cada área, pueden generarse enfermedades como el bocio, cuando falta el iodo; o el Hidroarsenicismo regional crónico (CRHA, por su sigla en inglés) cuando hay cantidad exagerada de arsénico en el agua, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Hay situaciones, además en que la intervención humana puede generar riesgos inducidos, por ejemplo en zonas graníticas ricas en uranio, que al descomponerse liberan radón, un gas radiactivo, que puede ser causa de cáncer de pulmón.
En las zonas de afloramientos no intervenidas, el gas se diluye en el aire, manteniendo la radiación ambiental en niveles inocuos, pero si ese detalle no se tiene en cuenta, y se construyen viviendas, con abundancia del granito local como revestimiento, por ejemplo, o en hogares interiores, etc., el gas puede permanecer encerrado, alcanzando niveles peligrosos para la salud.
Todo lo que aquí apunto se refiere a condiciones geológicas que afectan a la población en general. Los casos de enfermedades profesionales como la silicosis o asbestosis de los mineros, exceden el concepto más estricto de Geología Médica, y se encuadran mejor en Medicina Laboral por un lado y en Higiene y Seguridad Industrial y Minera por el otro.
¿Hay modos de revertir los excesos o déficits que la Geología detecta?
En general se recurre a aditivos en la sal de mesa o en el agua de la red domiciliaria cuando se pretende compensar los déficits, y a medidas de saneamiento o a fuentes alternativas cuando el problema es el exceso.
Pero cualquiera sea el caso, el primer requisito es el conocimiento profundo de las condiciones petrológicas y la dinámica de la distribución de los detritos producidos en su erosión, a los fines de poder delimitar las áreas afectadas por cada uno de los problemas a resolver. En suma, la elaboración de los mapas de las relaciones ambiente geológico- riesgo médico, es la principal ocupación de la Geología Médica, y es por supuesto una actividad interdisciplinaria con los equipos de salud.
¿Qué más puede hacer la Geología por la salud de los seres humanos?
Desde un ángulo muy diferente, y fuera de esta nueva disciplina de la que venimos hablando, es obvio que muchos de los elementos que se utilizan para obtener diagnósticos por imágenes, o para tratamientos con radiaciones, o para artilugios ortopédicos y un sinfín de otras aplicaciones requieren el uso de recursos que sólo la minería es capaz de proveer.
Y como detalle final, no debe olvidarse la aportación que la Geología hace a la medicina forense, cuando busca sitios de enterramiento de cuerpos resultantes de delitos, o devela escenas de crímenes en función de los rastros de suelos y terrenos que contaminan cuerpos y vestimentas, tanto de víctimas como de victimarios.
Un trabajo mío publicado y que ya he subido en otro post puede servir de ejemplo.
Ojalá les haya interesado este tema, porque será un camino cada vez más transitado en el futuro por los recientes egresados, si mi intuición no me engaña.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
Bibliografía Consultada
Anguita Virella, F y Moreno Serrano, F. 1993. Procesos Geológicos Externos y Geología Ambiental. Editorial Rueda. España. (311 págs.)
Eating Dirt by Charlotte Gill. Original version.
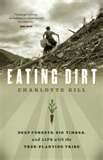 (Este párrafo será traducido al castellano en el post del próximo viernes)
(Este párrafo será traducido al castellano en el post del próximo viernes)
I have already introduced this wonderful book to you. Today I have selected a paragraph that allows a new interpretation for conifer forests and its conservation in which its real value is stressed.
There are few living things on Earth as old as the DNA of conifers. Modern evergreens are but vestiges of an anciant heyday…
…Conifer genes have survived for a few hundred million years, weathering, droughts, infestations, mass extinctions and wildfires, not to mention ice ages. It’s as if conifers were made to thrive in extremes. In this sense the coniferous forests of the world are heirloom ecosystems, repositories of survivor DNA.
Next Friday, I will upload the translation into Spanish.
Have a nice weekend. Graciela.
El origen del término Ecología, y los conceptos involucrados.
 Tal como les prometí al descubrir el hermoso libro «Prairie», estoy comenzando a preparar posts inspirados en lo mucho que estoy aprendiendo en él. Acá va el primero.
Tal como les prometí al descubrir el hermoso libro «Prairie», estoy comenzando a preparar posts inspirados en lo mucho que estoy aprendiendo en él. Acá va el primero.
¿Cómo surge el término «ecología»?
Hoy nos parece mentira que un concepto tan vital para nuestra propia calidad de vida se haya desarrollado tan tardíamente en la historia de la ciencia, pero así es.
Recién hacia 1886, un médico alemán, atraído también por otras áreas del pensamiento, como la filosofía, por ejemplo, comenzó a incursionar en este terreno.
Se trata de Ernst Häckel, quien unió dos términos originariamente griegos: oikós= casa, y logie, que significa conocimiento, para generar la palabra ecología.
¿A qué se refería originalmente?
En el momento de la creación del término, la teoría de la evolución de Darwin estaba comenzando a tener una aceptación más amplia, y fue la inspiración de Häckel, quien intentaba presentar de una manera más fundamentada, la relación entre el ambiente y los cambios perdurables en las especies.
En sus propias palabras, el concepto de ecología implicaba la investigación de todas las relaciones de los organismos tanto con su ambiente orgánico como inorgánico.
Esas relaciones podían ser «amistosas» o de competencia, y directas o indirectas.
Es en definitiva, una definición inclusive mejor que la que hoy campea en la biología, que por momentos y para determinados autores, parece ignorar las relaciones con el medio inorgánico.
¿Cómo fue evolucionando el concepto?
Luego de la enunciación por Häckel, el concepto debió esperar bastante para su subsiguiente desarrollo.
Y fue, de hecho, Frederic Clements, un biólogo de Nebraska, quien se encargó de llevar el concepto a un nuevo estado de evolución.
Clements se dedicó a la observación de campo, enfocándose preferentemente en la recuperación natural de los ambientes que se habían visto afectados por incendios, sequías, talas, etc.
Luego de muchos años de estudio, Él publicó en 1916 un trabajo, en el que establecía que las praderas específicamente, eran un sistema con capacidad de autoregenerarse, en función de lo que se conoció en ese momento como «sucesión de comunidades».
En ese abordaje, se entendía que cada invasión de una especie vegetal y animal, desde las más rudimentarias a las más exigentes, generaban las condiciones necesarias para el ingreso de la siguiente comunidad, más avanzada y compleja.
Finalmente se alcanzaría lo que él llamó el estado de clímax, que implicaba un equilibrio medianamente estable.
¿Qué ideas se incluyen hoy en el término ecología?
En Gran Bretaña el concepto algo vago de ecología, evolucionó hacia el de «ecosistema», y fue en 1935 que Arthur Tansley, un físico británico, lo reformuló con un aspecto más aceptable para las llamadas «ciencias duras», presentando cada ambiente natural y sus comunidades vivas, como un «sistema no lineal, abierto, adaptativo y complejo», con retroalimentación, flujos, ingresos y egresos.
En definitiva, lo que hoy entendemos como «sistemas complejos», y sobre los cuales, el mismo Tansley advertía que «los sistemas que nosotros aislamos mentalmente, no solamente son partes incluidas en otros sistemas mayores, sino que se sobrelapan, entrelazan, entrecruzan e interactúan unos con otros», por supuesto influyéndose mutuamente.
Bibliografía
Savage, Candance. 2011. Prairie. A natural History. David Suzuki Collection. Greystone Books, Canada. ISBN: 978-1-55365-588-6
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google.
