Archivo de la categoría ‘Reflexiones varias’
Minería: ni ángel ni demonio.
 Habiendo alcanzado mi nivel de sobresaturación respecto a las numerosas cadenas de mails, seguramente bien intencionadas, pero obviamente con escaso o nulo fundamente científico y técnico, relativas a la actividad minera, he decidido comenzar a subir algunos posts con la intención de aportar alguna racionalidad al debate.
Habiendo alcanzado mi nivel de sobresaturación respecto a las numerosas cadenas de mails, seguramente bien intencionadas, pero obviamente con escaso o nulo fundamente científico y técnico, relativas a la actividad minera, he decidido comenzar a subir algunos posts con la intención de aportar alguna racionalidad al debate.
Una mirada sensata no puede ser fundamentalista ni en un sentido ni en el otro. Como bien dicen los alemanes, cuando un fallo es equilibrado, ambas partes quedan igualmente disconformes.
Y respecto a la explotación minera en particular, hay muuuuuuucho para considerar, de modo que éste será el primero pero no el último de los posts sobre el tema
Cuando algunas voces airadas se opusieron a que las universidades recibieran dinero de YMAD (Yacimiento Minero Agua de Dioniso), la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual formo parte, llamó a una reunión de claustro a los fines de fijar su postura institucional.
Y allí estuve yo también, pues mis primeros pasos en el ejercicio de la profesión, hace ya muchos años, fueron precisamente en la prospección de Uranio con profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Y debo agregar que casi todos los geólogos hemos realizado alguna vez tareas vinculadas con la minería.
La que hoy les presento es la nota resultante de la reunión que mencioné más arriba, que fue redactada con el aporte conjunto de los miembros de la Escuela, para su elevación al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
Pueden leerla completa haciendo clic en el cuadro de más abajo, como ya hicieron en otros casos, pero les vuelvo a repetir que aquí no se agota el tópico ni remotamente, esto es más bien un aperitivo, para estimularlos a volver a leer otras entradas en que iré abordando la problemática desde sus muy diversas aristas ¡que vaya si las tiene!
En todos esos futuros posts prometo ser tan objetiva como sea posible, partiendo de la premisa de que quien ve todo bien es un iluso, pero quien ve todo mal es un derrotista.
Y quien cree poder apoderarse de LA verdad, negándose a escuchar la voz del otro, además de ejercer un comportamiento autoritario, se cierra a sí mismo la posibilidad de aumentar el propio conocimiento.
Quien pontifica, casi siempre «tontifica», de modo que abramos el debate, pero escuchando también a quienes han estudiado y estudian el tema, y no sólo a los que lo rechazan visceralmente sin conocerlo en profundidad, y sin pensar, que sin minería, hoy no estaríamos, por ejemplo, comunicándonos por Internet, entre otras cosas.
Bueno allí les dejo la nota de la Escuela de Geología, y seguimos la charla en otros posts. Un mineral abrazo Graciela
Fondos YMAD – Posición de la Escuela
La foto ilustra mis andanzas campestres, y como pueden ver uno no la pasa tan mal en el trabajo.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
La ciencia, esa desconocida.

Hace algunos posts atrás, cuando los inicié en la geología como disciplina, enumeré los aspectos formales de la ciencia. Hoy vamos a conversar otra vez sobre ella, pero atisbando en sus contenidos y con una mirada más crítica.
En aquel primer momento expresé entre otras cosas, que la ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos. Y en las nociones de metodología, también les mencioné algunos de los métodos que se utilizan para establecer y validar esos conocimientos.
¿Qué puede agregarse ahora?
Ahora vamos a poner a temblar esa bella estantería, porque es hora de asumir, que en última instancia, la adopción final de ese acervo científico no es otra cosa que un acuerdo social.
En efecto, todo el cúmulo de contenidos que rigen nuestra visión científica del mundo, es, si bien se mira, un entramado de convenciones generadas por los investigadores de cada disciplina, y puesto a disposición de la sociedad, que le da su aprobación final para entronizarlo como el paradigma vigente. (paradigma= norma o modelo)
Esto hace de la ciencia en su conjunto una construcción cambiante y siempre provisoria.
En el curso de la historia hubo descubrimientos revolucionarios que, sumados unos a otros cambiaron a la larga todo el paradigma científico.
Podemos mencionar un par de ejemplos bien claros, que son hitos muy dramáticos, como el pasaje de la teoría Ptolemaica a la Copernicana es decir desde ese sistema planetario dibujado por Ptolomeo con la Tierra, en el centro, y con el resto de los planetas girando a su alrededor, al que hoy aceptamos, en el que el Sol es la estrella alrededor de la cual giran la Tierra y otros cuerpos, constituyendo el Sistema Solar.
Esto se conoce también como el cambio de paradigma desde el universo geocéntrico al heliocéntrico.
Otro ejemplo es el pasaje de la noción del mundo material compuesto por cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego, a la actual concepción que implica más de cien y deja siempre abierta la posibilidad de seguir incorporando nuevas sustancias.
En cada caso, cuando los paradigmas cambiaron, primero hubo una gran resistencia de parte de la sociedad en general y de la comunidad científica en particular. Sólo cuando la acumulación de pruebas fue suficiente, se instaló el nuevo paradigma.
Hilando más fino, y sin que medie un cambio tan dramático, la ciencia evoluciona permanentemente, corrigiéndose acá, retocándose allá, robusteciéndose en algún punto, y refinándose en otro, de tal manera que se dice que en unos diez o quince años el conocimiento de una rama determinada de la ciencia se vuelve totalmente obsoleto.
Mala noticia, chicos, hay que pedalear bastante para permanecer más o menos actualizado.
Y eso que todavía no les dije lo peor.
Ya sabemos que la ciencia en última instancia, es un acuerdo social y para colmo provisorio, ahora veamos su relación con la realidad.
Para eso les invito a analizar la bella obra de Octavio Ocampo que ilustra este post. Ocampo es un pintor mexicano, maestro de la incertidumbre.
Juguemos un poco, a ver: ¿Qué hay en ese cuadro? ¿Un rostro femenino? Si se fijan bien, pueden verse también un par de ardillas sobre un árbol, almacenando bellotas.
Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Pueden decir «una mujer», pueden decir «ardillas» y hasta pueden decir «ambas cosas».
Pues, mis queridos lectores, deberé decirles: las tres respuestas son falsas. La respuesta correcta es «ninguna de las tres opciones».
Porque la realidad no está allí. En ese cuadro lo que hay es la representación de una, de otra, o de ambas cosas, como prefieran.
Sutil ¿verdad? Pero toda una diferencia.
Y ahora llegamos al punto al que quería llegar.
Al cabo, la ciencia no es la realidad, sino la interpretación o representación que de ella hacemos. Y para colmo con validez provisoria, y sujeta a permanentes ajustes.
Bueno, ahora que les he pateado el tablero, les voy a ayudar a levantar las piezas.
Por lo menos hay cosas que la ciencia puede hacer con relativa seguridad, y es ir descartando interpretaciones antojadizas, absurdas, ridículas o reñidas con ciertas normas básicas muy comprobadas a lo largo del tiempo.
Así, por ejemplo, en el cuadro que analizamos, estamos seguros de que no está representado Pinocho enlazando una vizcacha.
Es decir que en definitiva, la ciencia tiene algunas certezas, aunque también debamos incorporar a nuestra tarea científica un cierto grado de aceptación de las incertidumbres.
Porque al cabo, y volviendo al magistral pincel de Ocampo, según cómo elegimos mirarlo (paradigma aplicado) acordaremos cuál de las opciones ya mencionadas es la correcta (consenso social)-
Bueno, por hoy ya hemos discurrido bastante, pero todavía podemos romper mucho más las estructuras. No me digan que no la podemos pasar muy entretenidos.
Los espero en el próximo post para seguir abriendo la cabeza a nuevas interpretaciones. Un científico abrazo, Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Cómo realizar publicaciones científicas. Un largo embarazo y un parto difícil.
 Tal vez hayan leído en otro lugar del blog, que soy también escritora literaria, de modo que puedo bien comparar ambas maneras de trabajar.
Tal vez hayan leído en otro lugar del blog, que soy también escritora literaria, de modo que puedo bien comparar ambas maneras de trabajar.
Escribir literatura depende sólo de la inspiración, la práctica y algún conocimiento de gramática y sintaxis. Normalmente es una tarea solitaria, que puede generar un cuento corto en un par de horas, incluyendo el tiempo de pasarlo en la PC, catalogarlo y archivarlo hasta el momento de su publicación.
No es así la historia con un texto científico, y menos en temas de alta complejidad como los geológicos.
Normalmente son el resultado de la interacción de dos o más especialistas en distintas áreas y recorren un largo camino antes de su publicación.
El proyecto del cual son resultado, puede durar años, con numerosas salidas al campo, muchas horas de gabinete antes y después de cada una de ellas, y días, semanas o meses de laboratorio para obtener resultados.
Luego, otra vez días o semanas de interpretación de esos resultados, que muchas veces no son los esperados, y exigen largas horas de estudio y discusión entre los miembros del equipo. Discusiones que, entre paréntesis, no siempre son tan llenas de dulzura como podría desearse.
Después de corregir acá, revisar allá, repasar dudas, consultar otras opiniones y despotricar bastante, el texto consensuado va tomando forma.
Luego se procede a ponerlo en caja según las normas del editor de la revista, libro, libro de actas o lo que sea que se haya elegido como vehículo de difusión del trabajo.
Esto también lleva días de pelea cuerpo a cuerpo con la PC, porque vive en ella un diabólico Poltergeist que desacomoda los textos cuando uno incluye las figuras, corta las tablas cuando se pegan las fotos y borra los mapas cuando todo lo demás está en su lugar.
En casi todos los casos, habrá existido un período de tediosa traducción en el medio, ya que siempre se exige el inglés para las publicaciones internacionales, y aun para las nacionales el resumen va en ese idioma (el famoso abstract).
Una vez armado este primer texto, los autores sobrevivientes al proceso lo envían al comité editor seleccionado según la temática y propósito del escrito.
Ese comité actúa como un primer filtro que se limita a señalar la pertinencia o no del tema, el correcto formato según la caja preestablecida, la longitud del trabajo y la calidad de las fotos y figuras.
Muchas veces de allí vuelve con una amable nota que dice «Mejoren las fotos» o «hay un renglón de más en el abstract», «sobran dos caracteres en el título, por favor corrijan y reenvíen».
Nuevamente amenos intercambios entre los autores, matizados por expresiones como: «¿Viste?, ¿no te dije, bol, tontuelo, que el título era muy largo?» «¿y vos, cómo cara repámpanos editaste las fotos?», «¡No podés ser tan pelot distraído! ¡¿Cómo vas a olvidarte de poner el número del mapa!?» etc., etc.
Sobreviene la primera corrección, y allá vuelve la versión nueva. El editor la aprueba, si quiere, claro, y la manda a los revisores científicos (tres o cuatro según los casos), cada uno de los cuales aporta su propio punto de vista para mejorar el resultado.
Los mencionados evaluadores no se comunican entre sí, de modo que uno pide que se amplíe el ítem Contexto Geomorfológico por ejemplo, y otro dice que se lo resuma porque está muy extenso.
Uno dice que debería insistirse un poco más en la Micromorfología y otro que ese punto no viene para nada al caso.
Conciliar las exigencias de todos ellos, como verán, no es fácil, pero sí obligatorio.
Pasan algunos días en las correcciones solicitadas y se procede a enviar la nueva versión. Los evaluadores siempre están atestados de trabajo, de modo que también se toman su tiempo, entre un par de meses y un par de años, digamos.
Una vez aprobada la versión corregida, el tiempo se lo toma la editorial, y por eso no es extraño que en un paper se lea en letra pequeñita, y arriba: «presentado 2004, aceptado en 2006″ y que finalmente se incluya en un número del año 2008 del Journal en cuestión.
Así pues, mis queridos lectores, se justifica muy bien el celo que uno pone en incluir toda referencia bibliográfica cuando usa un parrafito ajeno, y la vehemencia con la que solicita igual tratamiento para los textos de los que es autor o coautor.
O sea, si me usan los textos, por favor, incluyan una referencia bibliográfica completa o mencionen el blog, por lo menos, para que sus propios lectores vengan a leerla por su cuenta.
Por otro lado y de resultas del mismo complejo proceso, la mayoría de las editoriales exigen de los autores, la cesión del copyright en pago de su aceitado sistema, que imprime y distribuye por el mundo, trabajos que de no ser así no leería nadie.
Por esa razón, habrá algunos papers que ni yo misma como primera autora o como coautora podré reproducir aquí. En esos casos, sólo puedo proveer el link a la página de la editorial donde leerán el trabajo completo, si la reseña que sí puedo presentarles, les interesa y los motiva como para querer leer el resto.
Bueno, chicos, pórtense bien y tomen el trabajo de otros autores mencionando siempre la fuente correspondiente. Nos vemos prontito, gracias Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Créanme que no les miento… tanto
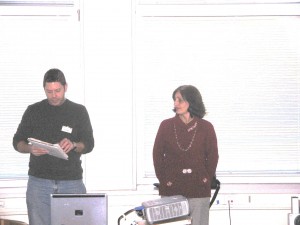
Como pretendo conducirlos un poco por el conocimiento geológico, les sugiero que vayan a ver en la correspondiente pestaña, una muy breve síntesis de mi currículum vitae para que no piensen que esta conductora los va a estrellar de entrada en cualquier esquina.
Podré equivocarme muchas veces, pero la trayectoria que les sugiero ir a curiosear, les garantiza que también estoy capacitada para acertar algunas otras.
En definitiva si van a venir a consultar estas páginas de vez en cuando, sepan que hablo con algun fundamento.
No tendré el basamento de las Sierras Pampeanas, pero tampoco soy un cultivo hidropónico, no se crean.
En la foto, el Dr Eric Oches, un referente de Suelos en el mundo, me está presentando, cuando yo estaba por dictar la conferencia central invitada en un workshop sobre loess en Hannover, ¡¡¡pa’ que veaan!!!
Eso me lleva a algunas digresiones: hace muchos años, cuando recién me iniciaba en esto de la investigación, un ex profesor mío, me señaló que una de las grandes ventajas de este tipo de trabajo es que le permite a uno viajar como si fuera rico, aun sin dejar de ser pobre.
Y tenía razón, la foto es un ejemplo entre muchos otros. En ese caso, fui invitada para un evento de dos días, en uno de los cuales debía dar la conferencia central. Durante el resto de la semana que permanecí en Alemania esa vez, fui agasajada como una reina y paseada por ciudades cercanas, llenas de historia y bellísimos paisajes, sin desembolsar un solo euro.
Y por si ello fuera poco, conocí gente fantástica de todo el mundo, con quienes compartí el workshop, todos autoridades en sus respectivas áreas, y de quienes aprendí un montón. (Cosa que espero se me note, al menos de vez en cuando)
Así pues, la moraleja de este cuento, especialmente dedicada a los jóvenes geólogos que se preguntan si valdrá la pena dedicarse a la investigación, es que si bien puede ser una tarea extenuante a veces, mal rentada otras muchas, y siempre exigente, depara también muchas satisfacciones.
En sucesivos posts, irán desfilando anécdotas, y artículos relacionados con este tema.
Por el momento, como habrán sabido apreciar, estoy todavía en actividades de precalentamiento, para ir lentamente entrando en materia, como quien prueba la temperatura del agua antes de largarse a la pileta.
El próximo post es propio de un kamikaze, ya van a ver. Si vienen, claro, si no, nunca sabrán por qué.
Chaucitooooo Graciela
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.