Entradas con la etiqueta ‘Agua’
¿Cómo se dice, la alerta volcánica o el alerta volcánico?
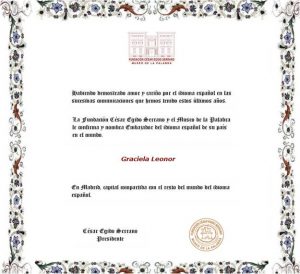 Tal vez ya les haya contado que soy Embajadora de la Palabra de Argentina, designada por el Museo de la Palabra de Madrid, de la Fundación César Egido Serrano. (Sí, sí, y el chiste de que estoy en el museo ya me lo han hecho, así que picarones abstenerse, please…)
Tal vez ya les haya contado que soy Embajadora de la Palabra de Argentina, designada por el Museo de la Palabra de Madrid, de la Fundación César Egido Serrano. (Sí, sí, y el chiste de que estoy en el museo ya me lo han hecho, así que picarones abstenerse, please…)
Este honor que me han conferido, me compromete a velar por la pureza del idioma, al margen de que me fue otorgado, entre otras cosas, precisamente por ser bastante obsesiva con la gramática y el estilo.
Así, pues, no creo que les extrañe si les cuento que en mi otro blog, ya llevo varios posts señalando los errores comunes que NO deberían cometerse tan habitualmente como sin embargo se cometen.
Y recientemente me he dado cuenta de que hay al menos un par de ellos en los que mis propios colegas incurren con demasiada asiduidad.
Por eso es que ahora los remito a las explicaciones relativas a dos casos particulares de barbaridades que muchas veces aparecen en los textos científicos y técnicos relacionados con la Geología:
¿Se dice alerta volcánica o volcánico, sísmica o sísmico?
¿Se dice esa área y esa agua, o ese agua y ese área?
Pueden leer una explicación completa para cada uno de los casos en mi blog «¿Y si hubiera una vez?», para lo cual sólo deben seguir los links incorporados en cada una de las anteriores preguntas.
Les aclaro, antes de que se tomen la molestia de ir a visitar ese blog, que como se trata de mi blog personal, no científico, van a encontrar en él muchas licencias que me tomo en nombre del humor, y hasta a veces satirizando y exagerando el mal uso del lenguaje, para ilustrar el punto.
Y recuerden que también ese blog está registrado con IBSN, de modo que si replican los posts deben mencionar el origen.
Un abrazo y hasta el próximo lunes. Graciela.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Conceptos generales sobre las cuencas hidrográficas.
 Ya he venido adelantando algunos temas relativos a los ríos: su generación, sus partes en un corte transversal, es decir perpendicular al curso, y también muchos conceptos relativos al agua misma y a las formas de flujo, y la erosión resultante. Me parece que es el momento de hablar un poco respecto al concepto de cuencas hidrográficas, y a eso nos vamos a dedicar hoy.
Ya he venido adelantando algunos temas relativos a los ríos: su generación, sus partes en un corte transversal, es decir perpendicular al curso, y también muchos conceptos relativos al agua misma y a las formas de flujo, y la erosión resultante. Me parece que es el momento de hablar un poco respecto al concepto de cuencas hidrográficas, y a eso nos vamos a dedicar hoy.
¿Qué se entiende por cuenca hidrográfica?
Tal vez sea éste también el momento de hacer una importante aclaración. Existen dos conceptos que a veces hasta los propios geólogos y geógrafos confunden: cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica. Pese a tener una raíz semántica común, estas dos expresiones no deben intercambiarse entre sí, porque no significan lo mismo.
Mientras que la cuenca hidrográfica, (que también puede llamarse hoya hidrográfica, cuenca de drenaje o cuenca imbrífera) solamente incluye aguas superficiales; la cuenca hidrológica – también denominada cuenca hídrica- abarca tanto las aguas superficiales como las subterráneas, es decir los acuíferos, por lo cual es mucho más caudalosa.
Dicho lo cual, aclaremos que este post sólo se refiere a las cuencas hidrográficas, ya que de acuíferos hemos venido hablando ya antes, en otros posts, y seguramente lo seguiremos haciendo.
Ahora sí, definamos una cuenca hidrográfica, que no es más que un territorio desde el cual, todas las aguas superficiales son drenadas por un único sistema natural, que comprende un río principal y todos sus afluentes, subafluentes, arroyos menores y hasta manantiales que los alimentan.
El requisito es que la porción del agua que escurre a partir de todas las precipitaciones de esa región, llega a su destino final, sea el mar, un espejo interior, o eventualmente las aguas subterráneas locales, sin mezclarse -al menos superficialmente- con el agua precipitada en áreas adyacentes.
Los límites de una cuenca hidrográfica se conforman con las líneas de las cumbres que la separan de las áreas aledañas, y que se denominan divisorias de aguas.
¿Qué tipos de cuencas hay?
Como siempre les aclaro, existen tantas clasificaciones posibles para cada tema, como criterios diferentes se utilicen al generarlas.
En este caso, he seleccionado dos criterios en particular, uno que separa las cuencas según el destino final de sus aguas, y otro, según la posición geográfica de toda la cuenca.
Veremos a continuación ambos.
¿Cómo se clasifican las cuencas según el destino final de sus aguas?
Aplicando este criterio, se puede hablar de tres tipos de cuencas: exorreicas, endorreicas y arreicas.
Las cuencas exorreicas llevan sus aguas hasta el mar o el océano. Son ejemplos la cuenca del Plata, o la del Amazonas, ambas en Sudamérica.
Las cuencas endorreicas alcanzan su destino final en lagos, lagunas o salares que no se conectan en forma directa y superficialmente con el mar. Por ejemplo puede mencionarse a la cuenca de la laguna Mar Chiquita en la Provincia de Córdoba, Argentina.
Las cuencas arreicas terminan en un territorio particular, sin alcanzar un espejo interior ni exterior, puesto que sus aguas se evaporan o infiltran, saliendo de la cuenca hidrográfica para sumarse a la hidrológica. Son frecuentes en áreas muy permeables como las dunas de arena del desierto del Sahara, donde no sólo la infiltración sino también la evaporación dan cuenta de las aguas disponibles.
¿Cómo se clasifican las cuencas según su posición geográfica?
Existen cuencas de montaña, cuencas de llanura y cuencas mixtas.
Los rasgos típicos de las cuencas de montaña son: divisorias de aguas bien definidas, pendientes abruptas, y muchas veces lechos rocosos y escasa vegetación. Las dos últimas características hacen que el escurrimiento sea mucho mayor que la infiltración y la evaporación juntas, por lo cual el tiempo de concentración de la creciente suele ser breve, y tener por ende crecidas casi instantáneas que pueden llegar a cobrarse vidas de turistas que desconocen tal característica.
Las cuencas de llanura, son de escasa pendiente, divisorias no siempre bien definidas, que a veces pueden llegar a desaparecer, desdibujarse o fluctuar, generando transfluencias, como se denomina al fenómeno por el cual las aguas de una cuenca, en situaciones de creciente pueden llegar a desbordarse hacia otra cuenca adyacente.
Las cuencas mixtas tienen características de las dos anteriores, dominando unas u otras, según la porción de su territorio de que se trate. Por lo común las cuencas grandes comienzan en zonas montañosas, para terminar al nivel del mar. Es por eso muy frecuente dividir las cuencas de mayor tamaño en subcuencas de comprensión y manejo más sencillo.
¿Qué elementos y qué partes tienen las cuencas?
Los elementos de una cuenca son los rasgos bien definidos que ellas incluyen, mientras que sus partes son sencillamente las porciones topográficas en las que se las divide, y al interior de las cuales están presentes casi siempre los mismos elementos.
Los elementos que vamos a definir son:
- Divisoria de aguas.
- Cabecera.
- Red hidrográfica.
- Interfluvios.
- Río principal.
- Afluentes.
Veamos cada uno:
La divisoria de aguas o divortium aquarum, (continental divide, en inglés, tal como ven en el cartel que he fotografiado para ustedes), es la línea de la que ya hemos hablado, que define el contorno total de la cuenca hidrográfica. Obviamente, la línea divisoria es la que sigue los puntos más elevados del terreno que separa a dos o más cuencas vecinas.
La cabecera de la cuenca es la parte más elevada del sistema, y como tal la más distante a la desembocadura.
La red hidrográfica incluye todos los cursos de agua presentes en la cuenca, es decir que se conforma con todas las corrientes menores que desaguan en el río principal, ya sea de manera directa o a través de afluentes. Localmente, una gran cuenca puede incluir pequeñas cuencas arreicas que no conforman la red mencionada.
Los interfluvios son todos los espacios de terrenos algo más elevados, que quedan comprendidos entre los cursos de una cuenca, y en los cuales las aguas precipitadas escurren hacia dichos cursos. Tal como lo indica la etimología, son espacios «entre los ríos».
El río principal puede definirse porque es el que tiene mayor caudal de agua, o la mayor longitud o la mayor área de drenaje en la cuenca. En la mayoría de los casos existe un río principal bien definido desde la desembocadura hasta la divisoria de aguas, pero hay situaciones no tan claras, en las que debe seleccionarse el criterio a utilizar entre los mencionados, para designar como principal a uno de los ríos en particular.
Afluentes son todos los ríos secundarios que vierten sus aguas en el río principal y que a su vez pueden tener sus propias cuencas, con los denominados sub-afluentes. este tema se verá en detalle en otro post.
Ahora pasemos a ver las partes de una cuenca, que son específicamente tres:
- Cuenca alta.
- Cuenca media.
- Cuenca baja.
Cuenca alta, que se conoce también como nacientes, corresponde a parte más elevada, donde los cursos se desplazan por la mayor pendiente. Allí el proceso dominante es de erosión, la cual, además procede con mayor intensidad en sentido vertical que horizontal.
Cuenca media, corresponde a territorios donde ya la pendiente es menor y el proceso erosivo tiende a ser más intenso en la dirección horizontal. Comienza también a ser más notable la sedimentación.
La cuenca baja es la parte más cercana a la desembocadura y allí, la sedimentación es intensa, puesto que normalmente las pendientes son exiguas.
¿Qué partes tienen los cursos de cada río en particular?
Este tema suele conocerse como perfil longitudinal de un río, y se relaciona con otro punto de mucha relevancia, que se conoce como perfil de equilibrio, por lo cual será tratado en profundidad en otro post, pero vale la pena una pequeña introducción aquí, para señalar similitudes y diferencias con lo mencionado para las cuencas.
En el curso de un río se distinguen tres partes, denominadas, curso superior, curso medio y curso inferior.
El curso superior, ocupa la parte más alta del relieve, y debido a su pendiente elevada, es donde el río tiene un gran potencial de erosión, aun cuando muchas veces su caudal es escaso, ya que se acrecentará aguas abajo al recibir más afluentes y sumar más precipitaciones.
En el curso medio, el río disminuye su pendiente pero ensancha el valle, puesto que la erosión ahora se intensifica, como en las cuencas medias, en la dirección horizontal.
Finalmente en el curso inferior, próximo a la desembocadura, domina la sedimentación y se forman las llanuras aluviales, con todos sus rasgos asociados.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
El «cráter» en una calle de Córdoba
 Hoy mi descansado feriado se vio interrumpido por un «llamado a las armas» (científicas, claro), ya que me sentí obligada a explicar dentro de lo posible, la situación que acaba de producirse en una calle de mi ciudad.
Hoy mi descansado feriado se vio interrumpido por un «llamado a las armas» (científicas, claro), ya que me sentí obligada a explicar dentro de lo posible, la situación que acaba de producirse en una calle de mi ciudad.
Se trata del «cráter» -que en realidad no es tal en un sentido estricto, tal como expliqué en este post que van a tener que ir a leer, sí o sí- que se produjo en la intersección de las calles Coronel Olmedo y Costanera norte. Pero vayamos por partes.
¿Qué sucedió esta mañana?
Según lo cuenta la prensa, esta mañana alrededor de las ocho, hora local, los vecinos escucharon un ruido asimilable a una explosión y el pavimento de la calle cedió, generando un hundimiento en el que quedaron atrapados dos vehículos, y seriamente en riesgo las edificaciones aledañas. Esto tuvo lugar en el sitio en que la calle Coronel Olmedo desemboca en la Costanera Norte.
¿Cuál es el fenómeno que se produjo?
El proceso se denomina sofusión o pipping, y lo he explicado con detalle en el post que he linkeado más arriba, cuando expliqué lo sucedido en su momento en Guatemala. (¿Vieron que iban a tener que ir a leerlo?).
Allí también les adelanté que la forma resultante no es exactamente un cráter (término reservado para fenómenos volcánicos o impactos metoríticos), sino un sinkhole o pozo de hundimiento.
¿Qué factores incidieron en este caso?
Básicamente los factores que facilitaron el proceso, y que se consideran responsables de la susceptibilidad del área afectada, son: a) la pendiente de la calle que facilitó la remoción del material fino, vehiculizado por el agua del caño roto (agente causal) y b) la constitución del terreno, con altos porcentajes de materiales limosos, es decir muy finos y que además, son los más fácilmente transportados por el agente en movimiento, que en este caso, como ya dijimos, es el agua del caño roto.
¿Qué cabe esperar ahora?
El fenómeno puede extenderse aguas abajo, hasta tanto no se repare la pérdida del líquido que está vaciando de materiales el terreno subsuperficial. Por otra parte, el pozo debe remediarse de manera urgente, porque ya existe un espacio vacío que no puede en esas condiciones seguir sustentando las construcciones que están sobre él.
Y por último, mi reflexión de siempre: seguir autorizando construcciones de gran porte sin EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) es totalmente irresponsable, y las autoridades correspondientes deben responder por todos los daños si lo permiten.
Merecen especial atención los terrenos con pendientes acusadas, y con materiales erodibles, los dos factores que aquí se conjugaron sin ninguna duda.
En lo que hace a las pérdidas de agua, que son tan silenciosas, pueden sin embargo ser monitoreadas sobre todo en zonas de consumo medido, donde un aumento del mismo, sin explicación más evidente, sólo puede significar que hay alguna pérdida en la conducción. En zonas sin medidores, la pérdida de presión que no se explique por otra causa, puede ser también un llamado de atención.
Les dejo un video del programa televisivo «El show de la mañana» de Canal Doce.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página de Cadena 3, y el video es de youtube obviamente.
El arte y los paisajes que se relacionan con la geología.
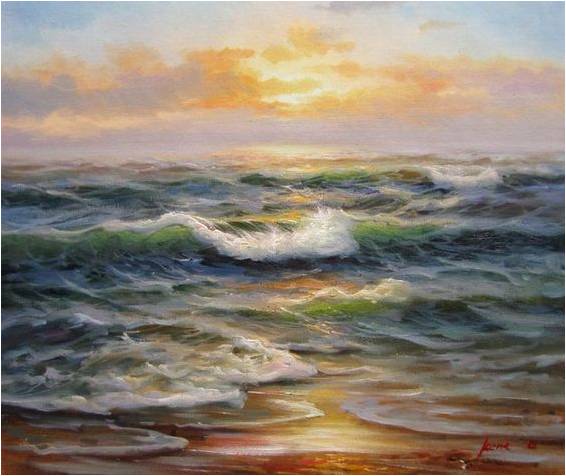 En este caso, se trata de la dinámica marina, y en ella se observan muy bien rompientes de ola y corriente de resaca, todos temas que vamos a revisar en posts científicos muy pronto.
En este caso, se trata de la dinámica marina, y en ella se observan muy bien rompientes de ola y corriente de resaca, todos temas que vamos a revisar en posts científicos muy pronto.
La imagen es de este sitio.
Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.