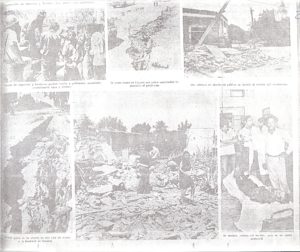Olsacher, un geólogo cordobés que dejó marca

Hoy voy a contarles lo poco que sé de un geólogo cordobés notable, que no llegué a conocer porque falleció antes de de que yo soñara siquiera con elegir una carrera universitaria. Sin embargo, cuando finalmente ingresé a la Facultad, todavía se contaban allí numerosas anécdotas de este tan especial profesor. Esas anécdotas pueden o no ser del todo ciertas, pero las iré relatando en los posts de los viernes, del modo en que llegaron a mis oídos… E se non é vero, é ben trovato (si no es verdad, está bien hallado).
Pero hoy, mi tributo es mucho más serio, y para eso he intentado reunir algunos datos, lo cual no ha sido fácil.
¿Qué sabemos de la vida de Olsacher?
Como ya he advertido más arriba, no hay mucha información publicada acerca de los detalles de su vida personal, tal vez por aquello tan humano que ha entronizado la locución: «¡Qué va a ser famoso si vive a la vuelta de mi casa!»
Y eso pasa con este profesor, tan nuestro que no hay historiadores que se hayan ocupado seriamente de él. Mucho de lo que nos llega es a través de los que alguna vez fueron sus discípulos, la mayoría de los cuales tampoco están ya entre nosotros.
Pero digamos lo que sí sabemos.
Nació en 1903, en Córdoba, la Docta, de padre austríaco y madre alemana, lo que nos permite imaginar una férrea disciplina a la hora de estudiar, más allá de las muchas extravagancias que de él se cuentan también, cuando de otros aspectos se trata.
Estudió Geología en la Universidad Nacional de Córdoba, recibiendo su título en 1930. Luego de finalizados los estudios, viajó a Dresde, Alemania, donde realizó una pasantía bajo la tutela de Eberhard Rimann y Walter Träger. Allí se sintió atraído por la especialidad de Mineralogía, en la que habría de destacarse especialmente, pese a ser también- por su gran capacidad integradora- un dotado geólogo generalista y regional, que desarrolló una invalorable tarea en el reconocimiento de las Sierras Pampeanas.
La agudeza de sus observaciones lo convirtieron por añadidura, en un excelente descriptor de campo, y algunos de sus alumnos recordaban su lema: «¡Vista larga y paso corto!». Con ello señalaba la importancia de observar todo el contexto por un lado (vista larga); y la necesidad de no desatender las descripciones detalladas en cada sitio significativo (paso corto). Hubo entre sus discípulos quienes interpretaban además que su «paso corto» entrañaba una recomendación de dosificar la energía para campañas que podían ser extremadamente largas y extenuantes, si no se apoyaban en el buen criterio y la disciplina.
Nada más puedo contarles de su vida personal, salvo que falleció en la misma ciudad que lo vio nacer, en el año 1964.
¿Cuál fue su actividad en la Escuela de Geología de Córdoba?
A su regreso de Alemania, fue durante cuatro años ayudante del profesor Robert Beder, en la cátedra de Mineralogía de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de 1934 y hasta su muerte, treinta años después, fue el profesor encargado de la ya mencionada cátedra, aunque dictó además todas las materias de la carrera que iban requiriendo su concurso mientras no se cubrieran los cargos con nuevos profesores. Prácticamente la continuidad del dictado de toda la carrera se debe a su tarea incansable.
Antiguos alumnos suyos lo recuerdan por su apodo – «El Puma»- que alguna vez me comunicó el Dr. Antonio Di Fini, pero lamentablemente sin explicarme a qué se debía tal apelativo; y por su característico chambergo ladeado, que era su marca personal.
Otros lo evocaban trasladando de aula en aula numerosas carpetas y libros, con los que dictaba sus clases en una gran variedad de materias, tal como ya les he contado.
¿Qué nos ha legado?
A la par de su tarea docente, Olsacher fue Director de los museos de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, y del Provincial de Ciencias Naturales; y presidió la Academia Nacional de Ciencias entre los años 1950 y 1952.
Como ya lo habían hecho los primeros geólogos europeos que llegaron a Córdoba, también Olsacher dedicó parte de su tiempo a la confección de cartas geológicas.
Entre sus obras publicadas merecen especial mención la que apareció en 1938 con el título «Los Minerales de la Provincia de Córdoba», y la de 1942 titulada «Los Yacimientos Minerales de la Sierra de Córdoba».
Pero es su mayor legado el texto «Introducción a la Cristalografía», de 1946, que fue utilizado en diversas universidades del mundo hispanoparlante, y que aún es obra de consulta en muchos aspectos.
Publicó también «El Límite entre los Océanos Atlántico y Pacífico» escrito en 1956 en colaboración con F.A. Daus y L.R.A Capurro, y fue coautor de «Contribución a la Geología de la Antártida Occidental» en 1957.
Llegó a publicar 36 trabajos sobre temas de su especialidad en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, en la Revista Geográfica Sudamericana, y en la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros medios.
A toda esta labor, sumó la fundación y edición de la revista Comunicaciones.
En otros aspectos de su investigación científica, mejoró notablemente el método de Hobson para realizar bloques diagrama, propuesta que presentó en 1960.
En el campo específico de la Mineralogía, descubrió, describió y publicó nuevas especies minerales, como la achavalita en 1939, y la schmiederita en 1962. Esta última fue por él encontrada en Los Llantenes, La Rioja, y bautizada schmiederita, como un homenaje a Schmieder, que era el Director a cargo del Museo Provincial cuando Olsacher trabajó en él.
¿Qué homenajes se han hecho a su importante tarea?
Pero hay también otros homenajes, como la calle Dr. Juan Olsacher que se encuentra en el Centro de La Rioja , y el Museo Prof. Dr. Juan Augusto Olsacher en Zapala, Neuquén, Argentina; y el Museo Tecnológico Olsacher de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UN de Córdoba.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
P.S.: La imagen que ilustra el post es de Imágenes Google.
El terremoto de Turquía

Tomado del USGS
Luego de algunos eventos precursores, se produjo finalmente un fuerte sismo en la zona oeste de Turquía, y de eso hablaremos ahora.
¿Cuándo y dónde se produjo el sismo?
Según lo informa la prensa, el evento tuvo lugar el día viernes 30 de Octubre de 2020 a las 15:14:56 hora local según el sistema UTC.
La posición del sismo es en la zona occidental de Turquía, siendo Ázdere, en Izmir -distante 32,9 km del epicentro– la localidad más próxima en ese país. No obstante, es la población de Kokkári, en la isla griega de Samos en el Mar Egeo, la que se encuentra más cerca, a una distancia de 8.2 km hacia el noroeste.
Son las coordenadas geográficas: 37,836° latitud N y 26,831° longitud E, y la profundidad del hipocentro se estimó en 10 km, lo cual explica en parte la intensidad, ya que se trata de un terremoto somero.
La magnitud informada en el último análisis fue 7.
¿Qué daños informa la prensa?
Si bien es todavía muy pronto para una evaluación completa, se sabe ya que se han registrado al menos cuatro muertes de seres humanos en Turquía, y unos 120 heridos. Se derrumbaron también varios edificios de Izmir. En Samos, si bien hubo numerosos daños, sólo se informaron cuatro heridos.
¿Cuál es el contexto geológico?
El espacio correspondiente al Mar Mediterráneo está afectado por la convergencia entre dos placas tectónicas mayores: la de África que se mueve hacia el norte a una velocidad aproximada de entre 4 y 10 mm por año, y la de Eurasia, situación que constituye por la presencia próxima de otras placas menores, una zona de contacto bastante compleja.
El inicio de la convergencia se habría producido con el cierre del Mar de Tethis, (antecedente del Mediterráneo) hace alrededor de 50 millones de años.
Precisamente dentro del complejo sistema del contacto convergente, se halla la zona de fractura de Anatolia, al oeste de Turquía, lo cual provoca gran sismicidad local.
¿Qué característica especial puede añadirse?
Lógicamente, al afectar el movimiento de las placas a una zona mayormente marina, son comunes los tsunamis, tal como ocurrió en esta oportunidad, y es una de las razones por las cuales todavía se deben seguir evaluando los daños, tal como señalé más arriba.
¿Qué cabe esperar ahora?
Como lo he dicho ya tantas veces, deben reacomodarse las placas que se han movilizado repentinamente en esta ocasión, hasta encontrar una nueva posición de relativo equilibrio. Eso se notará seguramente en nuevos movimientos menores a lo largo de ambas costas mediterráneas, y probablemente también en el norte de la Península Arábiga, y hasta en la India. Pero no hay necesidad de alarmarse porque no cabe esperar magnitudes tan elevadas de aquí en adelante, pues gran parte de la energía ya ha sido liberada.
Un abrazo y hasta el lunes, Graciela
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
El interior terrestre, las discontinuidades sísmicas.
 Hoy vamos a avanzar un poco más sobre el conocimiento del interior terrestre, pero para poder comprender lo que voy a presentarles en seguida, deben necesariamente revisar los conceptos que subí en este post, y sin los cuales, lo que sigue les parecerá chino básico. También deberán recordar las características de las ondas sísmicas que les expliqué aquí. Sólo continúen leyendo este post, después de haber ido a leer las nociones previas en los otros dos linkeados arriba.
Hoy vamos a avanzar un poco más sobre el conocimiento del interior terrestre, pero para poder comprender lo que voy a presentarles en seguida, deben necesariamente revisar los conceptos que subí en este post, y sin los cuales, lo que sigue les parecerá chino básico. También deberán recordar las características de las ondas sísmicas que les expliqué aquí. Sólo continúen leyendo este post, después de haber ido a leer las nociones previas en los otros dos linkeados arriba.
¿Qué se entiende por discontinuidades sísmicas?
Si me han hecho caso, y fueron a leer los conceptos previos, ya saben que las diversas ondas que se generan en terremotos, tienen velocidades de propagación que dependen básicamente de las condiciones del medio que atraviesan, y que normalmente crecen cuanto más densos son los materiales por los que viajan. La inmediata conclusión es que debido a la compresión que ejercen los cuerpos sobreyacentes, las rocas son más compactas cuanto más profundas sean.
Por ende cabe esperar que las velocidades de propagación de cada tipo de ondas, vayan creciendo progresivamente a medida que aumenta la profundidad del medio por el que se transmiten. Cuando esa secuencia lógica de velocidades crecientes, se ve interrumpida, ya sea por inversiones de velocidad, o por saltos abruptos en el incremento esperado, se habla de lo que se conoce como discontinuidad sísmica.
¿Cuál fue la primera discontinuidad en conocerse, y qué importancia tiene?
En el año 1909, el sismólogo croata Andrija Mohorovicic (1857-1936), hizo un importante descubrimiento al estudiar registros obtenidos por los sismógrafos durante el sismo acontecido en el valle de Kulpa, en Yugoslavia.
Él observó que a distancias comprendidas entre 200 y 720 km del epicentro, los sismogramas que se obtenían revelaban notorios cambios de velocidad tanto en las ondas P como en las S. El científico relacionó rápidamente esas diferencias de velocidad con una variación significativa en los materiales atravesados por dichas ondas, correspondiendo a rocas de mayor densidad por abajo del cambio, y menos densas por encima de él. La línea límite de los saltos de velocidad, fue denominada como discontinuidad sísmica y ubicada a una profundidad de alrededor de 40 km, aunque era más profunda bajo los continentes, y más somera bajo los océanos.
Esa diferencia de profundidades bajo continentes y océanos es de gran relevancia para cosas que veremos después, por favor, no dejen de tomar nota de esto.
Con posterioridad, otros investigadores confirieron a la discontinuidad el nombre de «Discontinuidad de Mohorovicic», en homenaje a su descubridor. Lamentablemente, es más conocida por su apócope de «Moho».
¿Qué discontinuidad se conoció luego, y cómo fue el proceso de interpretación?
Ahora se pone interesante la cosa. Veamos por qué.
El descubrimiento se debe a Beno Gutenberg, sismólogo nacido en Darmstadt, Imperio Alemán, el 4 de junio de 1889, y fallecido el 25 de enero de 1960. Se doctoró en la Universidad de Göttingen en 1911, y fue su director de tesis el profesor Emil Johann Wiechert, que volveremos a mencionar más abajo. Fue docente en las Universidades de Estrasburgo y de Frankfurt am Main, y más tarde en el Instituto Tecnológico de California.
Ahora, ya sabiendo de quién hablamos, presten mucha atención a la figura que ilustra el post, porque en ella veremos las cosas más claramente.
Cuando Gutenberg contaba con apenas 24 años, se dedicó a observar los sismogramas obtenidos en diversos sismógrafos de una red «mundial», todavía bastante incipiente. Así pudo comprobar que si se proyectaban los epicentros de distintos terremotos, sobre la representación de un corte del globo terrestre (idealizado como un círculo atravesado por los distintos tipos de onda, según se ve en la figura, a la izquierda) se repetía un interesante fenómeno.
Vean ahora las dos esquematizaciones arriba y a la derecha en el gráfico. En un sismo cualquiera, si se leen sismogramas obtenidos en los sismógrafos ubicados en zonas opuestas de la Tierra, desde una posición aproximada a los 103° y hasta alrededor de los 257° (a lo largo de un desplazamiento superficial en la circunferencia ideal), sólo se reciben ondas P, mientras que las ondas S desaparecen, cambiando su modo de vibración al de las P.
Si recuerdan (ya los mandé a leer esa explicación, me imagino que cumplieron la consigna) que las ondas P se transmiten en todos los estados de la materia, mientras que las S sólo lo hacen en medios sólidos; podría deducirse que hay un cuerpo no sólido interpuesto, generando un «cono de sombra» que impide que en los sismógrafos de las áreas entre 103 y 257° del epicentro, se registren ondas S. Eso es lo que quise representar con el rayado horizontal en el primero de los esquemas de la parte superior derecha de la figura.
En el segundo esquema, repito la experiencia de Gutenberg, quien fue analizando sismos con diferentes epicentros, pero en los que se repetía siempre el mismo patrón. En un segundo caso, el cono de sombra ya no es tal, porque se reduce a las zonas en que las líneas de los dos conos de dos sismos distintos se cruzan (observen el espacio en que se superponen las dos direcciones de rayado). Si esto se repite un número suficiente de veces (parte de abajo a la derecha de la figura), se va delimitando, no ya un cono, sino un círculo de posición central (parte derecha de la figura), en el que las ondas S no se transmiten como tales, sino que pasan a comportarse como ondas P.
Así fue que en 1913, Beno Gutenberg pudo deducir que existía un núcleo terrestre no sólido, cuyo límite estaba situado en una discontinuidad sísmica localizada a aproximadamente 2.900 km de profundidad. Esa discontinuidad que limita el núcleo terrestre, hoy lleva el nombre de su descubridor, es decir, Discontinuidad de Gutenberg.
¿Qué es la discontinuidad de Conrad?
Ya con la metodología de análisis bien establecida por Gutenberg y Mohorovicic, los estudios posteriores definieron una nueva discontinuidad algo más superficial que el Moho, que se estableció en 1923, y que aparece entre unos 10 y 25 km por debajo de los continentes. Este límite, conocido como Discontinuidad de Conrad, permite reconocer diferencias fundamentales entre los fondos continentales, también conocidos como siálicos, en referencia al apócope Sial, que responde a su composición dominante de Sílice y Aluminio; y los fondos oceánicos, también llamados simaicos, en referencia a la palabra Sima, que indica la composición mayoritariamente de Sílice y Magnesio, propia de las rocas submarinas. Pero sobre todo esto ya hablaremos en un post específico.
¿Cuál fue la siguiente discontinuidad que se descubrió?
Estudios más recientes, llegaron a definir a unos 5.200 km de profundidad, una nueva discontinuidad que señala el límite entre el núcleo externo en estado fundido o semipastoso (en el que las ondas S dejan de comportarse como tales), y el núcleo interno sólido de la Tierra.
El descubrimiento se debe al trabajo conjunto de Wiechert, (el maestro de Gutenberg) Lehmann y Jeffrys, y se produjo en 1936. Hoy esa irregularidad se conoce como Discontinuidad de Lehmann, en homenaje a la sismóloga danesa Inge Lehmann, que llevó la mayor carga en las investigaciones.
¿Cuál fue la última discontinuidad que se conoció?
En tiempos más cercanos al presente, pudo reconocerse un marcado decrecimiento de la velocidad de las ondas sísmicas a alrededor de 100 km de profundidad. Esto está en total oposición a la tendencia a la aceleración por la mayor compactación esperable en profundidad, y resultó ser un descubrimiento muy interesante, en la década de los 60, que abriría el camino a numerosas explicaciones de las que echaremos mano más adelante. Esa capa de baja velocidad se dio en llamar astenósfera, y no aparece en todo el planeta, como tampoco lo hace la discontinuidad de Conrad, a diferencia de las restantes.
¿Qué se concluyó de todo esto?
Una vez reunida toda la información precedente, los científicos estuvieron al fin listos para presentar la interpretación debidamente fundamentada de la estructura interna de la Tierra, con las geósferas que la componen, y que bien se funden con las geósferas externas, que no son sino las que integran la atmósfera. Pero esos serán temas a tratar en nuevos posts. Tengan paciencia.
Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.
Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.
Paseos virtuales
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba produce videos de gran interés, uno de los cuales comparto con ustedes a continuación.